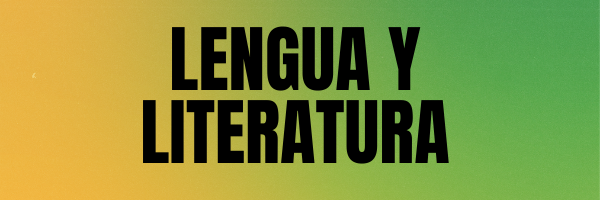¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.
Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.
Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando:
-¿Quién está ahí?
Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.
Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.
Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre.
Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.
¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado.
Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.
Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas.
Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja!
Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora?
Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar.
Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.
Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.
Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte!
-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí!¡Donde está latiendo su horrible corazón!
Páginas
- Arlt
- Borges
- Poe
- Siglo de oro
- Boedo y Florida
- Realismo
- Kryptonita
- Ciencia Ficción
- Fantástico
- Poesía
- Cortázar
- Narr. argentina
- Arte
- Martín Fierro
- Mitos y épica
- Teseo y Ariadna
- Romeo y Julieta
- Orfeo y Eurídice
- Narrativa breve
- Saki
- Jack London
- Lovecraft
- Varios
- Narr. Latinoamericana
- Horacio Quiroga
- Teatro abierto
- Los 7 locos
- Ficciones
- El infierno prometido
- Sintaxis
El cuentista, de Saki
-No, Cyril, no -exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear los cojines del asiento, provocando una nube de polvo con cada golpe-. Ven a mirar por la ventanilla -añadió.
El niño se desplazó hacia la ventilla con desgana.
-¿Por qué sacan a esas ovejas fuera de ese campo? -preguntó.
-Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba -respondió la tía débilmente.
-Pero en ese campo hay montones de hierba -protestó el niño-; no hay otra cosa que no sea hierba. Tía, en ese campo hay montones de hierba.
-Quizá la hierba de otro campo es mejor -sugirió la tía neciamente.
-¿Por qué es mejor? -fue la inevitable y rápida pregunta.
-¡Oh, mira esas vacas! -exclamó la tía.
Casi todos los campos por los que pasaba la línea de tren tenían vacas o toros, pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad.
-¿Por qué es mejor la hierba del otro campo? -persistió Cyril.
El ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió, mentalmente, que era un hombre duro y hostil. Ella era incapaz por completo de tomar una decisión satisfactoria sobre la hierba del otro campo.
La niña más pequeña creó una forma de distracción al empezar a recitar «De camino hacia Mandalay». Sólo sabía la primera línea, pero utilizó al máximo su limitado conocimiento. Repetía la línea una y otra vez con una voz soñadora, pero decidida y muy audible; al soltero le pareció como si alguien hubiera hecho una apuesta con ella a que no era capaz de repetir la línea en voz alta dos mil veces seguidas y sin detenerse. Quienquiera que fuera que hubiera hecho la apuesta, probablemente la perdería.
-Acérquense aquí y escuchen mi historia -dijo la tía cuando el soltero la había mirado dos veces a ella y una al timbre de alarma.
Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimiento donde estaba la tía. Evidentemente, su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición, según la estimación de los niños.
Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que, al final, fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral.
-¿No la habrían salvado si no hubiera sido buena? -preguntó la mayor de las niñas.
Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero.
-Bueno, sí -admitió la tía sin convicción-. Pero no creo que la hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho.
-Es la historia más tonta que he oído nunca -dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción.
-Después de la segunda parte no he escuchado, era demasiado tonta -dijo Cyril.
La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a comenzar a murmurar la repetición de su verso favorito.
-No parece que tenga éxito como contadora de historias -dijo de repente el soltero desde su esquina.
La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado.
-Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar -dijo fríamente.
-No estoy de acuerdo con usted -dijo el soltero.
-Quizá le gustaría a usted contarles una historia -contestó la tía.
-Cuéntenos un cuento -pidió la mayor de las niñas.
-Érase una vez -comenzó el soltero- una niña pequeña llamada Berta que era extremadamente buena.
El interés suscitado en los niños momentáneamente comenzó a vacilar en seguida; todas las historias se parecían terriblemente, no importaba quién las contara.
-Hacía todo lo que le mandaban, siempre decía la verdad, mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales.
-¿Era bonita? -preguntó la mayor de las niñas.
-No tanto como cualquiera de ustedes -respondió el soltero-, pero era terriblemente buena.
Se produjo una ola de reacción en favor de la historia; la palabra terrible unida a bondad fue una novedad que la favorecía. Parecía introducir un círculo de verdad que faltaba en los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía.
-Era tan buena -continuó el soltero- que ganó varias medallas por su bondad, que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes de metal y chocaban las unas con las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas tres medallas, así que todos sabían que debía de ser una niña extraordinariamente buena.
-Terriblemente buena -citó Cyril.
-Todos hablaban de su bondad y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que, ya que era tan buena, debería tener permiso para pasear, una vez a la semana, por su parque, que estaba justo afuera de la ciudad. Era un parque muy bonito y nunca se había permitido la entrada a niños, por eso fue un gran honor para Berta tener permiso para poder entrar.
-¿Había alguna oveja en el parque? -preguntó Cyril.
-No -dijo el soltero-, no había ovejas.
-¿Por qué no había ovejas? -llegó la inevitable pregunta que surgió de la respuesta anterior.
La tía se permitió una sonrisa que casi podría haber sido descrita como una mueca.
-En el parque no había ovejas -dijo el soltero- porque, una vez, la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes de pared en su palacio.
La tía contuvo un grito de admiración.
-¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj? -preguntó Cyril.
-Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño se hará realidad -dijo el soltero despreocupadamente-. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes.
-¿De qué color eran?
-Negros con la cara blanca, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas y algunos eran totalmente blancos.
El contador de historias se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros del parque; después prosiguió:
-Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa por lo que, naturalmente, se sintió tonta al ver que no había flores para coger.
-¿Por qué no había flores?
-Porque los cerdos se las habían comido todas -contestó el soltero rápidamente-. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores.
Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe; mucha gente habría decidido lo contrario.
-En el parque había muchas otras cosas deliciosas. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso, y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminó arriba y abajo, disfrutando inmensamente, y pensó: «Si no fuera tan extraordinariamente buena no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver», y sus tres medallas chocaban unas contra las otras al caminar y la ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente. Justo en aquel momento, iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar algún cerdito gordo para su cena.
-¿De qué color era? -preguntaron los niños, con un inmediato aumento de interés.
-Era completamente del color del barro, con una lengua negra y unos ojos de un gris pálido que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta; su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Corrió todo lo que pudo y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos. Ella consiguió llegar a unos matorrales de mirto y se escondió en uno de los arbustos más espesos. El lobo se acercó olfateando entre las ramas, su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos gris pálido brillaban de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: «Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena ahora estaría segura en la ciudad». Sin embargo, el olor del mirto era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear dónde estaba escondida Berta, y los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola entre ellos durante mucho rato, sin verla, así que pensó que era mejor salir de allí y cazar un cerdito. Berta temblaba tanto al tener al lobo merodeando y olfateando tan cerca de ella que la medalla de obediencia chocaba contra las de buena conducta y puntualidad. El lobo acababa de irse cuando oyó el sonido que producían las medallas y se detuvo para escuchar; volvieron a sonar en un arbusto que estaba cerca de él. Se lanzó dentro de él, con los ojos gris pálido brillando de ferocidad y triunfo, sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y las tres medallas de la bondad.
-¿Mató a alguno de los cerditos?
-No, todos escaparon.
-La historia empezó mal -dijo la más pequeña de las niñas-, pero ha tenido un final bonito.
-Es la historia más bonita que he escuchado nunca -dijo la mayor de las niñas, muy decidida.
-Es la única historia bonita que he oído nunca -dijo Cyril.
La tía expresó su desacuerdo.
-¡Una historia de lo menos apropiada para contar a los niños pequeños! Ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza.
-De todos modos -dijo el soltero cogiendo sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren-, los he mantenido tranquilos durante diez minutos, mucho más de lo que usted pudo.
«¡Infeliz! -se dijo mientras bajaba al andén de la estación de Templecombe-. ¡Durante los próximos seis meses esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia inapropiada!»
FIN
El poder de la infancia, de León Tolstoi
-¡Que lo maten! ¡Que lo fusilen! ¡Que fusilen inmediatamente a ese canalla...! ¡Que lo maten! ¡Que corten el cuello a ese criminal! ¡Que lo maten, que lo maten...! -gritaba una multitud de hombres y mujeres, que conducía, maniatado, a un hombre alto y erguido. Éste avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba.
Era uno de los que, durante la guerra civil, luchaban del lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar.
"¡Qué le hemos de hacer! El poder no ha de estar siempre en nuestras manos. Ahora lo tienen ellos. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. Por lo visto, tiene que ser así", pensaba el hombre; y, encogiéndose de hombros, sonreía, fríamente, en respuesta a los gritos de la multitud.
-Es un guardia. Esta misma mañana ha tirado contra nosotros -exclamó alguien.
Pero la muchedumbre no se detenía. Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida por una furia salvaje.
-¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame aquí mismo. ¿Para qué llevarlo más lejos?
El cautivo se limitó a fruncir el ceño y a levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él.
-¡Hay que matarlos a todos! ¡A los espías, a los reyes, a los sacerdotes y a esos canallas! Hay que acabar con ellos, en seguida, en seguida... -gritaban las mujeres.
Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza.
Ya estaban cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil, entre las últimas filas de la multitud.
-¡Papá! ¡Papá! -gritaba un chiquillo de seis años, llorando a lágrima viva, mientras se abría paso, para llegar hasta el cautivo-. Papá ¿qué te hacen? ¡Espera, espera! Llévame contigo, llévame...
Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. Todos se apartaron de él, como ante una fuerza, dejándolo acercarse a su padre.
-¡Qué simpático es! -comentó una mujer.
-¿A quién buscas? -preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo.
-¡Papá! ¡Déjenme que vaya con papá! -lloriqueó el pequeño.
-¿Cuántos años tienes, niño?
-¿Qué van a hacer con papá?
-Vuelve a tu casa, niño, vuelve con tu madre -dijo un hombre.
El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. Su cara se tornó aún más taciturna.
-¡No tiene madre! -exclamó, al oír las palabras del hombre.
El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre; y se abrazó a él.
La gente seguía gritando lo mismo que antes: "¡Que lo maten! ¡Que lo ahorquen! ¡Que fusilen a ese canalla!"
-¿Por qué has salido de casa? -preguntó el padre.
-¿Dónde te llevan?
-¿Sabes lo que vas a hacer?
-¿Qué?
-¿Sabes quién es Catalina?
-¿La vecina? ¡Claro!
-Bueno, pues..., ve a su casa y quédate ahí... hasta que yo... hasta que yo vuelva.
-¡No; no iré sin ti! -exclamó el niño, echándose a llorar.
-¿Por qué?
-Te van a matar.
-No. ¡Nada de eso! No me van a hacer nada malo.
Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud.
-Escuche; máteme como quiera y donde le plazca; pero no lo haga delante de él -exclamó, indicando al niño-. Desáteme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando, que es usted mi amigo. Así se marchará. Después..., después podrá matarme como se le antoje.
El cabecilla accedió. Entonces, el reo cogió al niño en brazos y le dijo:
-Sé bueno y ve a casa de Catalina.
-¿Y qué vas a hacer tú?
-Ya ves, estoy paseando con este amigo; vamos a dar una vuelta; luego iré a casa. Anda, vete, sé bueno.
El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre, inclinó la cabeza a un lado, luego al otro, y reflexionó.
-Vete; ahora mismo iré yo también.
-¿De veras?
El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud.
-Ahora estoy dispuesto; puede matarme -exclamó el reo, en cuanto el niño hubo desaparecido.
Pero, en aquel momento, sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraron crueles, despiadados y llenos de odio.
-¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo -propuso una mujer.
-Es verdad. Es verdad -asintió alguien.
-¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! -rugió la multitud.
Entonces, el hombre orgulloso y despiadado que aborreciera a la muchedumbre hacía un instante, se echó a llorar; y, cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente, sin que nadie lo detuviera.
Era uno de los que, durante la guerra civil, luchaban del lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar.
"¡Qué le hemos de hacer! El poder no ha de estar siempre en nuestras manos. Ahora lo tienen ellos. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. Por lo visto, tiene que ser así", pensaba el hombre; y, encogiéndose de hombros, sonreía, fríamente, en respuesta a los gritos de la multitud.
-Es un guardia. Esta misma mañana ha tirado contra nosotros -exclamó alguien.
Pero la muchedumbre no se detenía. Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida por una furia salvaje.
-¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame aquí mismo. ¿Para qué llevarlo más lejos?
El cautivo se limitó a fruncir el ceño y a levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él.
-¡Hay que matarlos a todos! ¡A los espías, a los reyes, a los sacerdotes y a esos canallas! Hay que acabar con ellos, en seguida, en seguida... -gritaban las mujeres.
Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza.
Ya estaban cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil, entre las últimas filas de la multitud.
-¡Papá! ¡Papá! -gritaba un chiquillo de seis años, llorando a lágrima viva, mientras se abría paso, para llegar hasta el cautivo-. Papá ¿qué te hacen? ¡Espera, espera! Llévame contigo, llévame...
Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. Todos se apartaron de él, como ante una fuerza, dejándolo acercarse a su padre.
-¡Qué simpático es! -comentó una mujer.
-¿A quién buscas? -preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo.
-¡Papá! ¡Déjenme que vaya con papá! -lloriqueó el pequeño.
-¿Cuántos años tienes, niño?
-¿Qué van a hacer con papá?
-Vuelve a tu casa, niño, vuelve con tu madre -dijo un hombre.
El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. Su cara se tornó aún más taciturna.
-¡No tiene madre! -exclamó, al oír las palabras del hombre.
El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre; y se abrazó a él.
La gente seguía gritando lo mismo que antes: "¡Que lo maten! ¡Que lo ahorquen! ¡Que fusilen a ese canalla!"
-¿Por qué has salido de casa? -preguntó el padre.
-¿Dónde te llevan?
-¿Sabes lo que vas a hacer?
-¿Qué?
-¿Sabes quién es Catalina?
-¿La vecina? ¡Claro!
-Bueno, pues..., ve a su casa y quédate ahí... hasta que yo... hasta que yo vuelva.
-¡No; no iré sin ti! -exclamó el niño, echándose a llorar.
-¿Por qué?
-Te van a matar.
-No. ¡Nada de eso! No me van a hacer nada malo.
Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud.
-Escuche; máteme como quiera y donde le plazca; pero no lo haga delante de él -exclamó, indicando al niño-. Desáteme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando, que es usted mi amigo. Así se marchará. Después..., después podrá matarme como se le antoje.
El cabecilla accedió. Entonces, el reo cogió al niño en brazos y le dijo:
-Sé bueno y ve a casa de Catalina.
-¿Y qué vas a hacer tú?
-Ya ves, estoy paseando con este amigo; vamos a dar una vuelta; luego iré a casa. Anda, vete, sé bueno.
El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre, inclinó la cabeza a un lado, luego al otro, y reflexionó.
-Vete; ahora mismo iré yo también.
-¿De veras?
El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud.
-Ahora estoy dispuesto; puede matarme -exclamó el reo, en cuanto el niño hubo desaparecido.
Pero, en aquel momento, sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraron crueles, despiadados y llenos de odio.
-¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo -propuso una mujer.
-Es verdad. Es verdad -asintió alguien.
-¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! -rugió la multitud.
Entonces, el hombre orgulloso y despiadado que aborreciera a la muchedumbre hacía un instante, se echó a llorar; y, cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente, sin que nadie lo detuviera.
FIN
El salto, de León Tolstoi
Un navío regresaba al puerto después de dar la vuelta al mundo; el tiempo era bueno y todos los pasajeros estaban en el puente. Entre las personas, un mono, con sus gestos y sus saltos, era la diversión de todos. Aquel mono, viendo que era objeto de las miradas generales, cada vez hacía más gestos, daba más saltos y se burlaba de las personas, imitándolas.
De pronto saltó sobre un muchacho de doce años, hijo del capitán del barco, le quitó el sombrero, se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía; pero el niño, con la cabeza al aire, no sabía qué hacer: si imitarlos o llorar.
El mono tomó asiento en la cofa, y con los dientes y las uñas empezó a romper el sombrero. Se hubiera dicho que su objeto era provocar la cólera del niño al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda.
El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba; pero el mono seguía su obra.
Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera; luego, despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado; pero el animal, más ágil y más diestro, se le escapó.
-¡No te irás! -gritó el muchacho, trepando por donde él. El mono lo hacía subir, subir... pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono, sosteniéndose de una cuerda con una mano, con la otra colgó el sombrero en la más elevada cofa y desde allí se echó a reír mostrando los dientes.
Del mástil donde estaba colgado el sombrero había más de dos metros; por lo tanto, no podía cogerlo sin grandísimo peligro. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal; pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. Un falso movimiento y caería al puente. Aun cuando cogiera el sombrero no conseguiría bajar.
Todos esperaban ansiosamente el resultado de aquello. De repente alguien lanzó un grito de espanto. El niño miró abajo y vaciló. En aquel momento el capitán del barco, el padre del niño, salió de su camarote llevando en la mano una escopeta para matar gaviotas. Vio a su hijo en el mástil y apuntándole inmediatamente, exclamó:
-¡Al agua!... ¡Al agua o te mato!...
El niño vacilaba sin comprender.
-¡Salta o te mato!... ¡Uno, dos!...
Y en el momento en que el capitán gritaba:
-¡Tres!... -el niño se dejó caer hacia el mar.
Como una bala penetró su cuerpo en el agua; mas apenas lo habían cubierto las olas, cuando veinte bravos marineros lo seguían.
En el espacio de cuarenta segundos, que parecieron un siglo a los espectadores, el cuerpo del muchacho apareció en la superficie. Lo transportaron al barco y algunos minutos después empezó a echar agua por la boca y respiró.
Cuando su padre lo vio salvado, exhaló un grito, como si algo lo hubiese tenido ahogado, y escapó a su camarote.
De pronto saltó sobre un muchacho de doce años, hijo del capitán del barco, le quitó el sombrero, se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía; pero el niño, con la cabeza al aire, no sabía qué hacer: si imitarlos o llorar.
El mono tomó asiento en la cofa, y con los dientes y las uñas empezó a romper el sombrero. Se hubiera dicho que su objeto era provocar la cólera del niño al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda.
El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba; pero el mono seguía su obra.
Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera; luego, despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado; pero el animal, más ágil y más diestro, se le escapó.
-¡No te irás! -gritó el muchacho, trepando por donde él. El mono lo hacía subir, subir... pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono, sosteniéndose de una cuerda con una mano, con la otra colgó el sombrero en la más elevada cofa y desde allí se echó a reír mostrando los dientes.
Del mástil donde estaba colgado el sombrero había más de dos metros; por lo tanto, no podía cogerlo sin grandísimo peligro. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal; pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. Un falso movimiento y caería al puente. Aun cuando cogiera el sombrero no conseguiría bajar.
Todos esperaban ansiosamente el resultado de aquello. De repente alguien lanzó un grito de espanto. El niño miró abajo y vaciló. En aquel momento el capitán del barco, el padre del niño, salió de su camarote llevando en la mano una escopeta para matar gaviotas. Vio a su hijo en el mástil y apuntándole inmediatamente, exclamó:
-¡Al agua!... ¡Al agua o te mato!...
El niño vacilaba sin comprender.
-¡Salta o te mato!... ¡Uno, dos!...
Y en el momento en que el capitán gritaba:
-¡Tres!... -el niño se dejó caer hacia el mar.
Como una bala penetró su cuerpo en el agua; mas apenas lo habían cubierto las olas, cuando veinte bravos marineros lo seguían.
En el espacio de cuarenta segundos, que parecieron un siglo a los espectadores, el cuerpo del muchacho apareció en la superficie. Lo transportaron al barco y algunos minutos después empezó a echar agua por la boca y respiró.
Cuando su padre lo vio salvado, exhaló un grito, como si algo lo hubiese tenido ahogado, y escapó a su camarote.
"Créalo, amigo. Un hombre sincero es tan fuerte que sólo él puede reírse y apiadarse de todo"
El trombón de Navidad, de Raymond E Banks
Era el día de Nochebuena y Shorty se dirigió al armario y sacó su viejo trombón
de varas. Dio un par de emboladas, probó la embocadura y pegó un fuerte
resoplido. Entonces, el instrumento exhaló dos lúgubres balidos.
- Cuelga el teléfono - se dijo a sí mismo -, que has vuelto a equivocarte de
número...
Llegó hasta él el insistente repiqueteo del dedal de la señora Thompson sobre
los tubos del radiadon Shorty tenía una patrona muy peculiar; era la solterona más
recalcitrante e insoportable de todo Blessington, y no fomentaba, verdaderamente,
la libertad de expresión de sus pupilos.
Shorty produjo dos notas suaves y burlonas con su instrumento. Dos
trompetazos lo suficientemente fuertes y sonoros para que llegaran hasta el oído de
su patrona. Aunque él jamás se hubiera atrevido a trompetearle en voz alta todo lo
que pensaba de ella.
Escondió el instrumento debajo de su abrigo y se fue escaleras abajo. La
señora Thompson lo abordó en el cuarto de estar.
- ¿Otra vez tocando su viejo trombón, Shorty? - rezongó.
- Voy a tocar unos villancicos - respondió él tímidamente.
- Los conos musicales lo hacen mucho mejor - repuso la patrona, con un
convencimiento que no dejaba lugar a dudas -. Y si se pone usted a tocar
villancicos, le echarán de la ciudad por perturbar la paz.
- Llevo cuarenta y cinco años viviendo en Blessington - añadió Shorty -, de hombre,
de muchacho y... de renacuajo, y me gustaría saber quién es el guapo que va a
intentar echarme de la ciudad.
- El jefe de policía Nelson ha dicho que la próxima vez que vuelva usted a tocar
ese trombón, se lo quita... -dijo la adusta patrona en tono de amenaza -. Ya se lo he
dicho antes: los conos musicales lo hacen mucho mejor...
- ¿Y quién le tiene miedo al jefe de policía Nelson? - concluyó Shortz burlonamente.
La señora Thompson, por toda respuesta dio un bufido y se fue a poner en
marcha su cono musical. Pulsó un numero, y los discos, finisimos como obleas, de
agua pesada de Venus, respondieron con una maravillosa sensación de realidad.
Doscientos cincuenta mil músicos de todo el mundo habían tocado para impresionar
aquellos discos. Toda disonancia quedaba eliminada gracias a las propiedades
peculiares de los discos de agua venusína solidificada, de poco más de dos
centímetros de espesor. Si se dispusiese de un material registrador perfecto y se
supiese lo que se podía esperar del órgano de Corti, situado en la estructura
helicoidal del oído humano, podría, incluso, escribirse una ecuación para la música
«perfecta» de los conos. Shorty soltó un gruñido y salió a la fría noche.
Escuchó. No había luna ni estrellas. Una ligera capa de nieve cubría toda la
tierra. Podía ver las luces de Blessington titilando en la nieve. Podía oír voces
lejanas cantando villancicos. Cada año eran menos numerosas. Y podía oír, sobre
todo, los conos musicales... Desde las casas particulares, desde los bares, desde
los reductos del ejército de Salvación, la música navideña se elevaba al cielo y
llenaba todo el aire.
En la calle de Grover Cleveland, se podía oír claramente la dominante vibración
musical del mayor de los conos musicales de Blessington. Iba a ser una hermosa
noche aquella en la iglesia de Todos los Acogidos, y el reverendo doctor Blaine
trataba de enfervorizarlos con su servicio religioso a la temblorosa luz de las velas.
Aquel cono habla sido traído directamente de Venus. No era un producto de
una factoría terrenal, relleno de discos de agua venusina, como el de la señora
Thompson, sino un verdadero y real cono de Venus, de casi dos metros de altura,
con centenares de litros de agua venusina purísima en su interior, hambrientos de
música... Bastaba que este contenido del cono oyese una música cualquiera, para
que se solidificase una porción del agua contenida en su interior y quedase allí,
como perfección cristalizada, capturada para todos los siglos de vida del cono.
Llegada la medianoche, el doctor Blaine daría la señal al sacristán. Éste pondría en
marcha el excitador, y el enorme cono se pondría a emitir sus armonías por todo el
valle Dominic, como una bendición extraterrena, y todos se estremecerían de
deleite al oír los maravillosos sonidos del cono de Todos los Acogidos. ¡Y sabrían
que ya era llegada la Navidad!
La nariz de Shorty se había congelado con el frío y sus pies se habían
entumecido al avanzar por la nieve helada que crujía bajo sus pisadas. En uno de
sus bolsillos se veía el bulto del paquete que llevaba para el doctor Blaine, y en el
otro, el regalo de Edith. Después de eso, echaría un trago muy rápido en la taberna
La Pata del Perro para alegrarse un poco por ser Nochebuena; y luego, a casa,
para estar en la cama a las diez con sus oídos bien rellenos de algodón... No quería
oír a los conos cantar los villancicos de Nochebuena. Él había interpretado siempre
su música, y así seguiría haciéndolo siempre... No tocaría jamás para los conos
musicales, como los otros imbéciles músicos de la Tierra lo habían hecho,
entregando sus almas a un cachivache mecánico... Él tenía algo mejor dentro de sí.
Todavía no había salido al exterior, pero algún día se lo mostraría a todos.
Cuando estuviese preparado. Ninguna de aquellas interioridades de los conos
cambiaba y borraba como sabían hacerlo las suyas propias, porque habían oído
armonía, una armonía mejor...
Pasó resueltamente por delante de la puerta de La Pata del Perro. Había
tiempo después. Algunos ciudadanos entraban ya en aquel momento para pasar
alegremente la Nochebuena, y uno de ellos preguntó a Shorty cuánto tardarían en
reparar su aerocoche en el garaje y cuándo estaría listo. Siempre que Shorty tenía
que hacer una reparación particular, como en esta ocasión, balbucía algo acerca de
las piezas que habla que obtener « de estraperlo ». El ciudadano hacia girar sus
ojos y se encogía de hombros mientras sus compañeros reían...
- Cuando vinieron los conos musicales, perdimos un buen músico y ganamos
un pobre mecánico - dijo uno -' ¿No es verdad, Shorty?
- No me hablen de los conos musicales... Ellos han labrado mi ruina...
- ¿Adónde va usted con ese viejo trombón, Shorty? - preguntóle otro -. Si le ve a
usted el jefe de policía con ese trasto, me parece que lo va a meter en chirona...
- Que lo intente - cortó Shorty decidido.
Se topó con el jefe de policía una manzana antes de llegar a la iglesia. Nelson
lo detuvo.
- Vamos a ver, Shorty. El pasado día 4 de julio le dije a usted que no volviese a
tocar ese cacharro ni a perturbar la paz.
- Pero... si no lo estoy tocando...; sólo lo llevo conmigo.
El policía se sopló las manos y pateó el suelo con sus pies para hacer entrar en
calor ambas extremidades, mientras su rostro estaba rojo, iluminado por el
resplandor de las guirnaldas luminosas que servían de adorno a la noche navideña,
tendidas allá arriba, sobre las luces del alumbrado público.
- Si un hombre lleva un revólver, lo natural es que sea para hacer uso de él...
- repuso.
- Este instrumento es de mi propiedad privada y personal...
- También yo tengo mis derechos - replicó el jefe de policía -: proteger la paz.
Ese malhadado instrumento suyo siempre la perturba cuando se toma usted dos
«especiales» en La Pata del Perro. Así que entréguemelo...
-No, no lo haré...
- Se lo devolveré a usted mañana, Shorty. Prefiero meter en la cárcel al trombón,
como medida de seguridad, que tener que meterlo a usted.
- ¡Váyase al infierno!
- Puede que me perdonen por haber mantenido el orden con mi medida preventiva
- repuso el jefe de policía. Sus brazos fornidos arrebataron el trombón que tenía
Shorty fuertemente aferrado. Éste balbuci6 algo incoherente e intentó atacar al
mantenedor de la ley, pero resbaló en la nieve y cayó al suelo.
- Continúe con su negocio de reparaciones - dijo el jefe de policía marchándose
triunfante con el trombón.
El viento frío y punzante penetró en sus ojos, que se llenaron de lágrimas
mientras volvía a ponerse en pie en la calle solitaria. Sintió frío y se sacudió la nieve
que habla quedado adherida a sus ropas... Y evocó aquellos tiempos en que tocaba
para todos sus conciudadanos en todos los actos públicos o privados... Aquellos
tiempos en que tocaba el órgano en las bodas (incluso en la de Nelson) y en los
funerales (había sido un placer oírle emitir aquellos quejidos lastimeros a aquel viejo
camarada), y luego dejaba el coro para tocar música alegre para los bailarines
locales. Pero eso era antes de los conos musicales...
Un tufillo de cena de Nochebuena llegó hasta su nariz al avanzar por la calle
donde se hallaba la iglesia. Todos estaban ocupados, febriles, alegres, fuera de sí
con la Navidad. Pero para él era una agonía.
El doctor Blaine le sonrió al entrar en el escritorio, sonándose porque el calor de
la estancia le había hecho fluir la nariz.
- Me alegro mucho de verle en Nochebuena - dijo el clérigo, sonriendo bondadosamente
-. Como en los viejos tiempos, cuando teníamos el coro y el órgano...
Shorty le entregó su aguinaldo, recibiendo él otro regalo en justa
correspondencia.
- Estoy seguro de que hoy volverá a echar de menos aquellos servicios
religiosos de Nochebuena - evocó Shorty -, con la iglesia llena de gente, todos
poseídos de ese sentimiento especial que da la ocasión, de la importancia de las
condecoraciones; el coro, preocupado y nervioso por el programa extraordinario,
que se hace interminable ante el temor de equivocarse, de dar mal una nota,
cuando todos desean que salga perfecto...
- Me temo mucho, Shorty, que el significado que tiene para usted la Navidad
sean las golosinas que se reparten en la rectoría a la una de la noche sonrió el
doctor Blaine -. No se trata de una representación, Shorty... Es algo que tiene que
ver con Cristo..., ¿comprende?
Shorty se sintió mejor después de la reprimenda. Verdaderamente, el doctor
Blaine era un buen pescador de almas. Y se sentía un gran consuelo cuando
alguien se preocupaba de uno...
- Sí, reverendo, lo comprendo...
- ¿Va a venir, entonces, al servicio de Nochebuena esta noche, Shorty?
El interpelado frunció el entrecejo, y dijo, todavía resentido:
- Ahora tiene usted su cono musical... El doctor Blaine le cogió por el brazo y lo
llevó con él al interior de la iglesia. Allí estaba el único cono verdadero de
Blessington, de casi dos metros de altura. Un montículo cónico de una blancura inmaculada,
como si continuase estando en Venus. « Vivía » con el sonido, sin voces
dominantes, sin explosiones, sin disonancias. «Vivía» con la música, añadiendo a
su repertorio todos los sonidos agradables que oía, hasta que toda su agua se
solidificaba, y entonces ya no podía oír ni recordar más.
Cerca de él estaba el cono excitador, un magnetófono casero corriente con
forma de cono, que producía las primeras notas en el tono deseado y luego las
entregaba amplificadas al cono musical, el cual las reproducía a la perfección, sin
escamotear un solo armónico de todos los músicos o cantantes que habían tocado
o cantado para él. Un decibelio de ganancia, y si se ponía el pequeño cono
excitador alto, el cono venusino elevaba tanto su volumen que podía estremecerse
la iglesia en sus cimientos, desparramando sus tremulantes armonías por toda la
extensión del valle Dominic.
- Aquí - dijo el doctor Blaine - tengo a todos los grandes artistas que han impresionado
música de Navidad, Shorty. Las mejores voces y los mejores conciertos...
-Lo sé...
- La gente necesita el solemne aparato de la música sacra para comprender el
espíritu navideño en estos tiempos comerciales.
- Sí...
- Este cono era un pequeño montículo de Venus la noche en que Cristo nació
en Belén, Shorty. Hace veinte años que está en la Tierra, incorporando la música
sacra más bella y más pura a su ser.
- Sólo hace cinco años que está en Blessington - intervino Shorty -, mientras
que yo llevo aquí cuarenta y cinco, como hombre, como muchacho y como
molécula...
El doctor Blaine suspiró.
- A nadie le interesan ya el viejo coro y el viejo órgano, Shorty. Cuando toca el
cono regresamos, a través de los siglos, hasta Belén, contemplamos los milagros a
la orilla del mar Rojo, estamos en el Cenáculo la noche de la última Cena y
caminamos con Cristo por la vía de la Amargura hasta el Calvario...
- Un par de veces yo también conseguí arrebatados a todos con ese viejo
órgano que tiene usted arrinconado en el sótano.
- ¿Y por qué no tocas para el cono, Shorty? - dijo el doctor Blaine -. Toca para
el cono y hazle oír y recordar tus notas para que las conserve con las de los
músicos más grandes del mundo.
Shorty se aclaró la garganta.
- Estaba pensando decirle a usted, reverendo... He estado mirando hoy su aerocoche...
Necesita una pala nueva para el rotor.
En el silencio que siguió, el doctor Blaine se encogió de hombros y luego
atravesó la nave de la iglesia y abrió las vidrieras de cristales policromados que
había detrás del cono. Shorty sabía perfectamente por qué hacía eso. Faltaba ya
poco tiempo para que el cono empezase a expandir por todo el valle sus notas
armónicas. Era gracioso:
a nadie se le había ocurrido jamás, en los viejos tiempos, abrir las vidrieras para
que la música del viejo órgano saliese al exterior. Y era tan buena como ésta... Un
cantor de coro resfriado...
- Has perdido muchos amigos en estos últimos años> Shorty - prosiguió el
doctor Blaine -. Hasta Edith dice que no haces más que atormentaría. Creo que
necesitas venir a la iglesia...
- Es una creencia, reverendo - dijo Shorty sin convicción alguna. Luego, se
volvió para desear -: ¡Felices Pascuas!
- ¡Felices Pascuas! - dijo el doctor Blaine con acento triste viéndolo marchar.
Edith usaba flequillo. Y a su cara redonda no le sentaba nada bien. Pero hacía
ya mucho tiempo que Shorty había dejado de fijarse en la cara de Edith, porque
debajo de su barbilla ella era toda una mujer. Tenían una ponchera llena de ponche
de Navidad y tomaron una copa. « Después de todo -pensó él, - está muy bonita
con su vestido nuevo de Pascua».
_ _- Estoy pensando que voy a ir a la iglesia de Todos los Acogidos esta noche
- dijo Edith -. ¿Y tú, qué vas a hacer?
- Yo estoy pensando en asaltar la cárcel...
-¿Por qué?
- Porque han arrestado a mi trombón.
Los ojos de ella se burlaron de él.
- No te preocupes más de tu trombón, muchacho... Cuando el cono de Todos
los Acogidos se ponga a tocar, a nadie se le ocurrirá prestar atención a tu absurdo
instrumento.
- Pues en otros tiempos...
- ¡Deja ya eso, Shorty! En otros tiempos tú eras algo más que un simple
mecánico, reparador de aerocoches. Entonces te presentabas ante el pueblo y
tocabas tu música para él. Pero ahora no eres más que el viejo Shorty, mecánico
del taller de reparaciones de aerocoches, con una pensión de músico jubilado...
El rostro de Edith tenía un gesto increíblemente dulce, iluminado por el
resplandor opaco y multicolor de las luces del árbol de Navidad, un buen árbol
artificial con proyecciones en forma de bombillas eléctricas que formaban parte de
la misma planta y, sin embargo, se encendían como luces de colores, más
hermosas que las de los árboles de Navidad que estaban de última moda. Y estaba
aprobado, además, por la unión de aseguradores, pues el árbol generaba por sí
mismo la corriente eléctrica necesaria para su servicio y estaba construido a prueba
de golpes.
- ¿Qué estás intentando decir?
- Quizá que estoy cansada de esperar en vano algo que no acaba de llegar...
Quizá que voy a ir a la iglesia esta noche, sea como sea, con... Del Gentry.
- Creo que es perfectamente legal - dijo Shorty -, siempre que me libres de esa
fiesta de Año Nuevo en Kingsbury.
- El día de Año Nuevo voy a ir a la fiesta de Del Gentry - repuso Edith -. Estoy
cansada de tener por compañía a un viejo y amargado reparador de aerocoches...
Él no pudo contenerse y derribó el árbol de Navidad de un violento manotazo.
Ella, entonces, se sentó con una sonrisa fija en su rostro, su copa de ponche ante sí
y sus brazos apoyados sobre la mesa. Como alguien que ha dicho algo mucho
tiempo esperado.
- ¡Fónico! - gritó Shorty exaltado -. Como los conos musicales... ¡Todo es fónico!
- Pues claro que sí - exclamó ella-. Todo lo que ha sido inventado desde que
tenias veinte años, es fónico, Shorty. Pero el mundo sigue progresando. Ese árbol
es mejor que los antiguos, y los conos musicales hacen mejor música que la vieja
música...
Shorty arrancó de su estuche el pequeño cono musical casero que estaba
encima del aparador y lo hizo pedazos contra la pared. Los pequeños discos en
forma de oblea, que almacenaban la música más bella jamás oída, rodaron por el
suelo describiendo círculos caprichosos.
Edith no se movió.
- Ya nunca tendrás veinte años, Shorty, y jamás volverás a aspirar deleitándote
el aroma embriagador de los manzanos en flor en primavera...
- ¡Yo tengo un alma! - vociferó Sborty ya fuera de sí-. ¡No soy un reparador de
aerocoches!
- Tú tienes un yo - repuso ella.
Shorty, aturdido, salió corriendo de la estancia dando un portazo.
- ¡Felices Pascuas! - murmuró Edith mansamente.
El jefe de policía Nelson estaba en la taberna La Pata del Perro. Shorty se fue
directamente a la cárcel y se sentó a la mesa de despacho con el alguacil.
- ¡Hace frío afuera!, ¿eh? - exclamó éste.
- Sí...-. Las manos de Shorty habían dejado, al fin, de temblar.
- Dijo el jefe que andaría usted rondando por aquí - agregó el alguacil-, y que le
dijese que no podía tocar el trombón.
- ¿Quién habla de tocar trombones?
- inquirió Shorty -. Yo tengo mi pensión de músico jubilado.
El alguacil se inclinó hacia delante. No había nadie en la cárcel y estaba
aburrido. Y parecía que se presentaba una diversión.
- ¿Qué pensión es esa...?
- Cuando llegaron de Venus los conos musicales, las compañías líricas tuvieron
la noble idea de darle a cada uno de los que poseían una tarjeta de músico
profesional la cantidad de « pasta» necesaria, según sus cálculos, para vivir
razonablemente, en forma de pensión vitalicia. Y además subvencionaron a las
escuelas de música para que los chicos...
-¿Sub... qué?
- Dieron « pasta»... - explicó Shorty, abreviando - para que los chicos que
quisieran aprender música tuvieran la oportunidad de tocar... para los conos
musicales. Luego, los conos engullen su música, y se atiborran con el producto de
los jóvenes talentos. Mientras los gobernantes siguen comprando nuevas armonías
para alimentarlos... Pero ya no hay música verdadera, creada por un genio musical
e interpretada en toda su pureza, sino música adulterada...
- ¿Y nunca tocó usted para los conos?
- ¡Nunca!... Me lo pidieron, pero siempre he rehusado: no me agrada... Si uno
se pone a tocar delante de un cono verdadero, su música quedará grabada en él
para siempre. Pero los conos musicales sólo registran lo mejor de su música y
eliminar el resto.
- Se encogió de hombros -. Sorben el alma que el artista pone en la música. Yo
todavía conservo mi propia estimación, aunque sólo toque para mi...
Con astuta facilidad, Shorty abrió sigilosamente con la punta del pie el último
cajón de la mesa de despacho del jefe de policía y vio brillar en su interior el cristal
de una botella.
- Yo no sé... - intervino el alguacil -, pero cuando mi cono musical toca una melodía
triste, me parece que me entran ganas de llorar. Y si la melodía es alegre, me
hace reír. No soy demasiado aficionado a la música, pero estos conos me hacen
vibrar más que la música antigua.
- ¿Y por qué no? Ellos se han apoderado de las almas de todos los mejores
músicos de la Tierra...-. Shorty atisbó el interior del cajón-. Parece que hay aquí una
botella... - dijo.
El alguacil atisbó a su vez.
- ¡Oiga!... ¡Tiene usted razón!
- Y parece una botella de whiski...
- prosiguió Shorty.
El gesto de la cara del alguacil era casi angelical.
- Pues claro que lo es... - exclamó entusiasmado -. ¿Cómo habrá venido a parar
esa botella a esta vieja cárcel?
- Pues está al alcance de la mano - insinuó Shorty.
- Por Dios que sí - dijo alborozado el alguacil, alcanzando la botella.
Entonces Shorty, al agacharse su interlocutor, le golpeó en la nuca. El hombre
no dijo ni Pío y cayó de bruces al suelo, inconsciente, mientras su agresor
murmuraba «¡Felices Pascuas!» y registraba los bolsillos de su víctima en busca de
las llaves de la caja de seguridad del jefe de policía Nelson.
Era medianoche. Shorty se hallaba bonitamente en el valle, fuera de la ciudad.
La luna era llena y grande y brillaba extrañamente en un cielo de azul Purísimo La
nieve pulverizada le entumecía los pies; el aire frío penetraba en sus pulmones
como agujas sutiles que los punzaban dolorosamente. El trombón se notaba
también frío bajo los guantes. Allá lejos podían verse las luces de las puertas y las
ventanas de la iglesia de Todos los Acogidos danzando en la noche.
De repente, se le ocurrió pensar en sí mismo: « ¿Qué estoy haciendo aquí
solo?»,
- se preguntó. Y se contestó a sí mismo -:
«He salido de la ciudad para tocar una vez más mi trombón». Sus manos
temblaban de frío y de emoción al quitarse los guantes.
« M hombre le gusta tocar el trombón; el hombre tiene que tocar el trombón »,
- dijo, dirigiéndose a un conejo que había irrumpido en escena, saliendo de
debajo de una mata y volviendo a retirarse de nuevo rápidamente.
Contempló las silenciosas colinas cubiertas de nieve y luego se volvió hacia las
luces familiares de la iglesia de Todos los Acogidos y comprendió que ésta iba a ser
la última vez que tocase el trombón. «De no ser así, te hubieras ido a las montañas
a ocultarte» - se dijo a sí mismo.
Dio un potente resoplido al instrumento. Sonaba realmente fuerte. Y se
estremeció de sorpresa cuando oyó que el cono musical en la iglesia le contestaba
en la misma forma.
Shorty hinchó su pecho con el aire puro del valle. Recordó todos los años
pasados en la iglesia y cómo se habían ido y se sintió triste. Para alejar de sí la
melancolía, decidió tocar algo alegre, e inició Gozo en el mundo. Y aunque las
notas salían de su instrumento tristes y melancólicas, él se sentía cada vez más
alegre, más dueño de sí y soplaba con todas sus fuerzas... «¿Qué te parece esto,
cono? », preguntó en voz baja.
Y como si le respondiese, el cono musical, desde la lejana iglesia, le devolvió
las notas de Gozo en el mundo. Sorty se quedó estupefacto, porque el cono había
captado claramente algunas de sus propias notas. Y pudo ver a algunos de sus
conciudadanos, todavía fuera de la iglesia, que se volvían hacia la colina donde él
estaba. Por Dios que debían de haberlo oído. Y el cono también. El viejo Blaine
debía de haber girado el cono hacia las ventanas cuando oyó aquel trompetazo de
desafío.
Sintió frío y calor al mismo tiempo en su interior. Pensó que todo era mudable y
nada realmente eterno y que pronto iba a tener la última oportunidad de tocar su
propio trombón. Se sintió aturdido por un sentimiento de ira, de burla y de tristeza, y
de repente comprendió que su música era mala, verdaderamente mala. Algo le
hacia emprender un nuevo camino, un camino dignificado, el camino verdadero...
Noche en calma. Ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Firme y claro y
seguro. Comenzó a llorar al oír su propia música. No pudo evitarlo. El tono era
melancólico y noble, y parecía abarcarlo todo y la circunstancial opresión que sentía
en la garganta le daba al viejo instrumento un trémolo que antes nunca había tenido:
Noche en calma, noche santa, noche de felicidad...
El cono permanecía silencioso, escuchando. Shorty podía sentir materializada
su presencia. Un momento antes había estado explorando el valle con sus notas. Y
ahora estaba comparándolas con las que emitía el viejo trombón tocado
magistralmente por el antiguo organista.
«Suavemente, muy suavemente, hubo de perra - le dijo éste -. ¡Shorty, por
Dios, que ahora es cuando vamos a conseguirlo! ».
Durante cuarenta y cinco segundos alcanzó el plano artístico con que había soñado
toda su vida. Durante cuarenta y cinco segundos interpretó una música que
jamás había sido interpretada antes por ningún ser humano ni extrahumano, ni
volvería a ser interpretada jamás. Era uno de esos momentos en que todo parece
congregarse para que algo salga perfecto. Aquella música era clara y limpia y, al
mismo tiempo, humana y divina...
Noche en calma, noche santa, noche de felicidad, con el Niño la Virgen está, el
Dios Niño que nos trae la paz...
Una vez que terminó, dejó pasar un tiempo prudencial para empezar de nuevo,
empleando su viejo instrumento como un excitador del cono. Luego, se quedó silencioso,
con la embocadura del trombón todavía en sus labios, incapaz de moverse.
Y entonces llegaron hasta él, durante cuarenta y cinco segundos, aquellas
notas dulces, tiernas, suaves, inolvidables, sin añadir ni quitar nada a aquel solo del
viejo trombón. En la réplica del cono musical no había más sonido que el suyo
propio, el de la música que acababa de interpretar, poniendo toda su alma, en su querido
instrumento. El cono habla escuchado en silencio y había comparado aquella
música con la que tenía almacenada después de varios siglos de experiencia. Y
habla comprendido que era buena - toda ella - y no tenía que añadir ni quitar nada...
En Belén, en Venus y en todo el espacio creado aquella música era la
perfección materializada.
Shorty retiró sus labios del tromb6n y lo apartó de sí todo cuanto pudo. No
habla necesidad de tocar más...
Teniendo influencia o amigos, se puede asistir a los famosos servicios
religiosos de la iglesia de Todos los Acogidos, de Blessington, en los que se
interpretan los famosos solos de música de trombón. Lo que ya es más difícil es
asistir a esos servicios el día de Nochebuena. Cuando se interpreta la versión
original de Noche en calma en el trombón de Navidad, todo el que la oye se siente
verdaderamente dichoso, porque esa melodía penetra en nuestro ser inundándolo
de una sensación hasta entonces desconocida que jamás se puede olvidar. Se han
impresionado millones de discos para los magnetófonos caseros, pero no es lo
mismo...
Y si se mira allí hacia la derecha, se ve un hombrecillo rechoncho, sentado en
un banco particular, llevando el compás con la cabeza y sonriendo. Cuando tocan el
trombón de Navidad todos los habitantes de Blessington miran hacia él con cierto
temor. Y su esposa, Edith, sonríe burlonamente. Y hace bien en sonreír. Aquel
hombre es Shorty Williams, el mejor reparador de aerocoches del valle Dominic, y el
hombre que enseñó a los conos musicales cómo se tocan los villancicos...
de varas. Dio un par de emboladas, probó la embocadura y pegó un fuerte
resoplido. Entonces, el instrumento exhaló dos lúgubres balidos.
- Cuelga el teléfono - se dijo a sí mismo -, que has vuelto a equivocarte de
número...
Llegó hasta él el insistente repiqueteo del dedal de la señora Thompson sobre
los tubos del radiadon Shorty tenía una patrona muy peculiar; era la solterona más
recalcitrante e insoportable de todo Blessington, y no fomentaba, verdaderamente,
la libertad de expresión de sus pupilos.
Shorty produjo dos notas suaves y burlonas con su instrumento. Dos
trompetazos lo suficientemente fuertes y sonoros para que llegaran hasta el oído de
su patrona. Aunque él jamás se hubiera atrevido a trompetearle en voz alta todo lo
que pensaba de ella.
Escondió el instrumento debajo de su abrigo y se fue escaleras abajo. La
señora Thompson lo abordó en el cuarto de estar.
- ¿Otra vez tocando su viejo trombón, Shorty? - rezongó.
- Voy a tocar unos villancicos - respondió él tímidamente.
- Los conos musicales lo hacen mucho mejor - repuso la patrona, con un
convencimiento que no dejaba lugar a dudas -. Y si se pone usted a tocar
villancicos, le echarán de la ciudad por perturbar la paz.
- Llevo cuarenta y cinco años viviendo en Blessington - añadió Shorty -, de hombre,
de muchacho y... de renacuajo, y me gustaría saber quién es el guapo que va a
intentar echarme de la ciudad.
- El jefe de policía Nelson ha dicho que la próxima vez que vuelva usted a tocar
ese trombón, se lo quita... -dijo la adusta patrona en tono de amenaza -. Ya se lo he
dicho antes: los conos musicales lo hacen mucho mejor...
- ¿Y quién le tiene miedo al jefe de policía Nelson? - concluyó Shortz burlonamente.
La señora Thompson, por toda respuesta dio un bufido y se fue a poner en
marcha su cono musical. Pulsó un numero, y los discos, finisimos como obleas, de
agua pesada de Venus, respondieron con una maravillosa sensación de realidad.
Doscientos cincuenta mil músicos de todo el mundo habían tocado para impresionar
aquellos discos. Toda disonancia quedaba eliminada gracias a las propiedades
peculiares de los discos de agua venusína solidificada, de poco más de dos
centímetros de espesor. Si se dispusiese de un material registrador perfecto y se
supiese lo que se podía esperar del órgano de Corti, situado en la estructura
helicoidal del oído humano, podría, incluso, escribirse una ecuación para la música
«perfecta» de los conos. Shorty soltó un gruñido y salió a la fría noche.
Escuchó. No había luna ni estrellas. Una ligera capa de nieve cubría toda la
tierra. Podía ver las luces de Blessington titilando en la nieve. Podía oír voces
lejanas cantando villancicos. Cada año eran menos numerosas. Y podía oír, sobre
todo, los conos musicales... Desde las casas particulares, desde los bares, desde
los reductos del ejército de Salvación, la música navideña se elevaba al cielo y
llenaba todo el aire.
En la calle de Grover Cleveland, se podía oír claramente la dominante vibración
musical del mayor de los conos musicales de Blessington. Iba a ser una hermosa
noche aquella en la iglesia de Todos los Acogidos, y el reverendo doctor Blaine
trataba de enfervorizarlos con su servicio religioso a la temblorosa luz de las velas.
Aquel cono habla sido traído directamente de Venus. No era un producto de
una factoría terrenal, relleno de discos de agua venusina, como el de la señora
Thompson, sino un verdadero y real cono de Venus, de casi dos metros de altura,
con centenares de litros de agua venusina purísima en su interior, hambrientos de
música... Bastaba que este contenido del cono oyese una música cualquiera, para
que se solidificase una porción del agua contenida en su interior y quedase allí,
como perfección cristalizada, capturada para todos los siglos de vida del cono.
Llegada la medianoche, el doctor Blaine daría la señal al sacristán. Éste pondría en
marcha el excitador, y el enorme cono se pondría a emitir sus armonías por todo el
valle Dominic, como una bendición extraterrena, y todos se estremecerían de
deleite al oír los maravillosos sonidos del cono de Todos los Acogidos. ¡Y sabrían
que ya era llegada la Navidad!
La nariz de Shorty se había congelado con el frío y sus pies se habían
entumecido al avanzar por la nieve helada que crujía bajo sus pisadas. En uno de
sus bolsillos se veía el bulto del paquete que llevaba para el doctor Blaine, y en el
otro, el regalo de Edith. Después de eso, echaría un trago muy rápido en la taberna
La Pata del Perro para alegrarse un poco por ser Nochebuena; y luego, a casa,
para estar en la cama a las diez con sus oídos bien rellenos de algodón... No quería
oír a los conos cantar los villancicos de Nochebuena. Él había interpretado siempre
su música, y así seguiría haciéndolo siempre... No tocaría jamás para los conos
musicales, como los otros imbéciles músicos de la Tierra lo habían hecho,
entregando sus almas a un cachivache mecánico... Él tenía algo mejor dentro de sí.
Todavía no había salido al exterior, pero algún día se lo mostraría a todos.
Cuando estuviese preparado. Ninguna de aquellas interioridades de los conos
cambiaba y borraba como sabían hacerlo las suyas propias, porque habían oído
armonía, una armonía mejor...
Pasó resueltamente por delante de la puerta de La Pata del Perro. Había
tiempo después. Algunos ciudadanos entraban ya en aquel momento para pasar
alegremente la Nochebuena, y uno de ellos preguntó a Shorty cuánto tardarían en
reparar su aerocoche en el garaje y cuándo estaría listo. Siempre que Shorty tenía
que hacer una reparación particular, como en esta ocasión, balbucía algo acerca de
las piezas que habla que obtener « de estraperlo ». El ciudadano hacia girar sus
ojos y se encogía de hombros mientras sus compañeros reían...
- Cuando vinieron los conos musicales, perdimos un buen músico y ganamos
un pobre mecánico - dijo uno -' ¿No es verdad, Shorty?
- No me hablen de los conos musicales... Ellos han labrado mi ruina...
- ¿Adónde va usted con ese viejo trombón, Shorty? - preguntóle otro -. Si le ve a
usted el jefe de policía con ese trasto, me parece que lo va a meter en chirona...
- Que lo intente - cortó Shorty decidido.
Se topó con el jefe de policía una manzana antes de llegar a la iglesia. Nelson
lo detuvo.
- Vamos a ver, Shorty. El pasado día 4 de julio le dije a usted que no volviese a
tocar ese cacharro ni a perturbar la paz.
- Pero... si no lo estoy tocando...; sólo lo llevo conmigo.
El policía se sopló las manos y pateó el suelo con sus pies para hacer entrar en
calor ambas extremidades, mientras su rostro estaba rojo, iluminado por el
resplandor de las guirnaldas luminosas que servían de adorno a la noche navideña,
tendidas allá arriba, sobre las luces del alumbrado público.
- Si un hombre lleva un revólver, lo natural es que sea para hacer uso de él...
- repuso.
- Este instrumento es de mi propiedad privada y personal...
- También yo tengo mis derechos - replicó el jefe de policía -: proteger la paz.
Ese malhadado instrumento suyo siempre la perturba cuando se toma usted dos
«especiales» en La Pata del Perro. Así que entréguemelo...
-No, no lo haré...
- Se lo devolveré a usted mañana, Shorty. Prefiero meter en la cárcel al trombón,
como medida de seguridad, que tener que meterlo a usted.
- ¡Váyase al infierno!
- Puede que me perdonen por haber mantenido el orden con mi medida preventiva
- repuso el jefe de policía. Sus brazos fornidos arrebataron el trombón que tenía
Shorty fuertemente aferrado. Éste balbuci6 algo incoherente e intentó atacar al
mantenedor de la ley, pero resbaló en la nieve y cayó al suelo.
- Continúe con su negocio de reparaciones - dijo el jefe de policía marchándose
triunfante con el trombón.
El viento frío y punzante penetró en sus ojos, que se llenaron de lágrimas
mientras volvía a ponerse en pie en la calle solitaria. Sintió frío y se sacudió la nieve
que habla quedado adherida a sus ropas... Y evocó aquellos tiempos en que tocaba
para todos sus conciudadanos en todos los actos públicos o privados... Aquellos
tiempos en que tocaba el órgano en las bodas (incluso en la de Nelson) y en los
funerales (había sido un placer oírle emitir aquellos quejidos lastimeros a aquel viejo
camarada), y luego dejaba el coro para tocar música alegre para los bailarines
locales. Pero eso era antes de los conos musicales...
Un tufillo de cena de Nochebuena llegó hasta su nariz al avanzar por la calle
donde se hallaba la iglesia. Todos estaban ocupados, febriles, alegres, fuera de sí
con la Navidad. Pero para él era una agonía.
El doctor Blaine le sonrió al entrar en el escritorio, sonándose porque el calor de
la estancia le había hecho fluir la nariz.
- Me alegro mucho de verle en Nochebuena - dijo el clérigo, sonriendo bondadosamente
-. Como en los viejos tiempos, cuando teníamos el coro y el órgano...
Shorty le entregó su aguinaldo, recibiendo él otro regalo en justa
correspondencia.
- Estoy seguro de que hoy volverá a echar de menos aquellos servicios
religiosos de Nochebuena - evocó Shorty -, con la iglesia llena de gente, todos
poseídos de ese sentimiento especial que da la ocasión, de la importancia de las
condecoraciones; el coro, preocupado y nervioso por el programa extraordinario,
que se hace interminable ante el temor de equivocarse, de dar mal una nota,
cuando todos desean que salga perfecto...
- Me temo mucho, Shorty, que el significado que tiene para usted la Navidad
sean las golosinas que se reparten en la rectoría a la una de la noche sonrió el
doctor Blaine -. No se trata de una representación, Shorty... Es algo que tiene que
ver con Cristo..., ¿comprende?
Shorty se sintió mejor después de la reprimenda. Verdaderamente, el doctor
Blaine era un buen pescador de almas. Y se sentía un gran consuelo cuando
alguien se preocupaba de uno...
- Sí, reverendo, lo comprendo...
- ¿Va a venir, entonces, al servicio de Nochebuena esta noche, Shorty?
El interpelado frunció el entrecejo, y dijo, todavía resentido:
- Ahora tiene usted su cono musical... El doctor Blaine le cogió por el brazo y lo
llevó con él al interior de la iglesia. Allí estaba el único cono verdadero de
Blessington, de casi dos metros de altura. Un montículo cónico de una blancura inmaculada,
como si continuase estando en Venus. « Vivía » con el sonido, sin voces
dominantes, sin explosiones, sin disonancias. «Vivía» con la música, añadiendo a
su repertorio todos los sonidos agradables que oía, hasta que toda su agua se
solidificaba, y entonces ya no podía oír ni recordar más.
Cerca de él estaba el cono excitador, un magnetófono casero corriente con
forma de cono, que producía las primeras notas en el tono deseado y luego las
entregaba amplificadas al cono musical, el cual las reproducía a la perfección, sin
escamotear un solo armónico de todos los músicos o cantantes que habían tocado
o cantado para él. Un decibelio de ganancia, y si se ponía el pequeño cono
excitador alto, el cono venusino elevaba tanto su volumen que podía estremecerse
la iglesia en sus cimientos, desparramando sus tremulantes armonías por toda la
extensión del valle Dominic.
- Aquí - dijo el doctor Blaine - tengo a todos los grandes artistas que han impresionado
música de Navidad, Shorty. Las mejores voces y los mejores conciertos...
-Lo sé...
- La gente necesita el solemne aparato de la música sacra para comprender el
espíritu navideño en estos tiempos comerciales.
- Sí...
- Este cono era un pequeño montículo de Venus la noche en que Cristo nació
en Belén, Shorty. Hace veinte años que está en la Tierra, incorporando la música
sacra más bella y más pura a su ser.
- Sólo hace cinco años que está en Blessington - intervino Shorty -, mientras
que yo llevo aquí cuarenta y cinco, como hombre, como muchacho y como
molécula...
El doctor Blaine suspiró.
- A nadie le interesan ya el viejo coro y el viejo órgano, Shorty. Cuando toca el
cono regresamos, a través de los siglos, hasta Belén, contemplamos los milagros a
la orilla del mar Rojo, estamos en el Cenáculo la noche de la última Cena y
caminamos con Cristo por la vía de la Amargura hasta el Calvario...
- Un par de veces yo también conseguí arrebatados a todos con ese viejo
órgano que tiene usted arrinconado en el sótano.
- ¿Y por qué no tocas para el cono, Shorty? - dijo el doctor Blaine -. Toca para
el cono y hazle oír y recordar tus notas para que las conserve con las de los
músicos más grandes del mundo.
Shorty se aclaró la garganta.
- Estaba pensando decirle a usted, reverendo... He estado mirando hoy su aerocoche...
Necesita una pala nueva para el rotor.
En el silencio que siguió, el doctor Blaine se encogió de hombros y luego
atravesó la nave de la iglesia y abrió las vidrieras de cristales policromados que
había detrás del cono. Shorty sabía perfectamente por qué hacía eso. Faltaba ya
poco tiempo para que el cono empezase a expandir por todo el valle sus notas
armónicas. Era gracioso:
a nadie se le había ocurrido jamás, en los viejos tiempos, abrir las vidrieras para
que la música del viejo órgano saliese al exterior. Y era tan buena como ésta... Un
cantor de coro resfriado...
- Has perdido muchos amigos en estos últimos años> Shorty - prosiguió el
doctor Blaine -. Hasta Edith dice que no haces más que atormentaría. Creo que
necesitas venir a la iglesia...
- Es una creencia, reverendo - dijo Shorty sin convicción alguna. Luego, se
volvió para desear -: ¡Felices Pascuas!
- ¡Felices Pascuas! - dijo el doctor Blaine con acento triste viéndolo marchar.
Edith usaba flequillo. Y a su cara redonda no le sentaba nada bien. Pero hacía
ya mucho tiempo que Shorty había dejado de fijarse en la cara de Edith, porque
debajo de su barbilla ella era toda una mujer. Tenían una ponchera llena de ponche
de Navidad y tomaron una copa. « Después de todo -pensó él, - está muy bonita
con su vestido nuevo de Pascua».
_ _- Estoy pensando que voy a ir a la iglesia de Todos los Acogidos esta noche
- dijo Edith -. ¿Y tú, qué vas a hacer?
- Yo estoy pensando en asaltar la cárcel...
-¿Por qué?
- Porque han arrestado a mi trombón.
Los ojos de ella se burlaron de él.
- No te preocupes más de tu trombón, muchacho... Cuando el cono de Todos
los Acogidos se ponga a tocar, a nadie se le ocurrirá prestar atención a tu absurdo
instrumento.
- Pues en otros tiempos...
- ¡Deja ya eso, Shorty! En otros tiempos tú eras algo más que un simple
mecánico, reparador de aerocoches. Entonces te presentabas ante el pueblo y
tocabas tu música para él. Pero ahora no eres más que el viejo Shorty, mecánico
del taller de reparaciones de aerocoches, con una pensión de músico jubilado...
El rostro de Edith tenía un gesto increíblemente dulce, iluminado por el
resplandor opaco y multicolor de las luces del árbol de Navidad, un buen árbol
artificial con proyecciones en forma de bombillas eléctricas que formaban parte de
la misma planta y, sin embargo, se encendían como luces de colores, más
hermosas que las de los árboles de Navidad que estaban de última moda. Y estaba
aprobado, además, por la unión de aseguradores, pues el árbol generaba por sí
mismo la corriente eléctrica necesaria para su servicio y estaba construido a prueba
de golpes.
- ¿Qué estás intentando decir?
- Quizá que estoy cansada de esperar en vano algo que no acaba de llegar...
Quizá que voy a ir a la iglesia esta noche, sea como sea, con... Del Gentry.
- Creo que es perfectamente legal - dijo Shorty -, siempre que me libres de esa
fiesta de Año Nuevo en Kingsbury.
- El día de Año Nuevo voy a ir a la fiesta de Del Gentry - repuso Edith -. Estoy
cansada de tener por compañía a un viejo y amargado reparador de aerocoches...
Él no pudo contenerse y derribó el árbol de Navidad de un violento manotazo.
Ella, entonces, se sentó con una sonrisa fija en su rostro, su copa de ponche ante sí
y sus brazos apoyados sobre la mesa. Como alguien que ha dicho algo mucho
tiempo esperado.
- ¡Fónico! - gritó Shorty exaltado -. Como los conos musicales... ¡Todo es fónico!
- Pues claro que sí - exclamó ella-. Todo lo que ha sido inventado desde que
tenias veinte años, es fónico, Shorty. Pero el mundo sigue progresando. Ese árbol
es mejor que los antiguos, y los conos musicales hacen mejor música que la vieja
música...
Shorty arrancó de su estuche el pequeño cono musical casero que estaba
encima del aparador y lo hizo pedazos contra la pared. Los pequeños discos en
forma de oblea, que almacenaban la música más bella jamás oída, rodaron por el
suelo describiendo círculos caprichosos.
Edith no se movió.
- Ya nunca tendrás veinte años, Shorty, y jamás volverás a aspirar deleitándote
el aroma embriagador de los manzanos en flor en primavera...
- ¡Yo tengo un alma! - vociferó Sborty ya fuera de sí-. ¡No soy un reparador de
aerocoches!
- Tú tienes un yo - repuso ella.
Shorty, aturdido, salió corriendo de la estancia dando un portazo.
- ¡Felices Pascuas! - murmuró Edith mansamente.
El jefe de policía Nelson estaba en la taberna La Pata del Perro. Shorty se fue
directamente a la cárcel y se sentó a la mesa de despacho con el alguacil.
- ¡Hace frío afuera!, ¿eh? - exclamó éste.
- Sí...-. Las manos de Shorty habían dejado, al fin, de temblar.
- Dijo el jefe que andaría usted rondando por aquí - agregó el alguacil-, y que le
dijese que no podía tocar el trombón.
- ¿Quién habla de tocar trombones?
- inquirió Shorty -. Yo tengo mi pensión de músico jubilado.
El alguacil se inclinó hacia delante. No había nadie en la cárcel y estaba
aburrido. Y parecía que se presentaba una diversión.
- ¿Qué pensión es esa...?
- Cuando llegaron de Venus los conos musicales, las compañías líricas tuvieron
la noble idea de darle a cada uno de los que poseían una tarjeta de músico
profesional la cantidad de « pasta» necesaria, según sus cálculos, para vivir
razonablemente, en forma de pensión vitalicia. Y además subvencionaron a las
escuelas de música para que los chicos...
-¿Sub... qué?
- Dieron « pasta»... - explicó Shorty, abreviando - para que los chicos que
quisieran aprender música tuvieran la oportunidad de tocar... para los conos
musicales. Luego, los conos engullen su música, y se atiborran con el producto de
los jóvenes talentos. Mientras los gobernantes siguen comprando nuevas armonías
para alimentarlos... Pero ya no hay música verdadera, creada por un genio musical
e interpretada en toda su pureza, sino música adulterada...
- ¿Y nunca tocó usted para los conos?
- ¡Nunca!... Me lo pidieron, pero siempre he rehusado: no me agrada... Si uno
se pone a tocar delante de un cono verdadero, su música quedará grabada en él
para siempre. Pero los conos musicales sólo registran lo mejor de su música y
eliminar el resto.
- Se encogió de hombros -. Sorben el alma que el artista pone en la música. Yo
todavía conservo mi propia estimación, aunque sólo toque para mi...
Con astuta facilidad, Shorty abrió sigilosamente con la punta del pie el último
cajón de la mesa de despacho del jefe de policía y vio brillar en su interior el cristal
de una botella.
- Yo no sé... - intervino el alguacil -, pero cuando mi cono musical toca una melodía
triste, me parece que me entran ganas de llorar. Y si la melodía es alegre, me
hace reír. No soy demasiado aficionado a la música, pero estos conos me hacen
vibrar más que la música antigua.
- ¿Y por qué no? Ellos se han apoderado de las almas de todos los mejores
músicos de la Tierra...-. Shorty atisbó el interior del cajón-. Parece que hay aquí una
botella... - dijo.
El alguacil atisbó a su vez.
- ¡Oiga!... ¡Tiene usted razón!
- Y parece una botella de whiski...
- prosiguió Shorty.
El gesto de la cara del alguacil era casi angelical.
- Pues claro que lo es... - exclamó entusiasmado -. ¿Cómo habrá venido a parar
esa botella a esta vieja cárcel?
- Pues está al alcance de la mano - insinuó Shorty.
- Por Dios que sí - dijo alborozado el alguacil, alcanzando la botella.
Entonces Shorty, al agacharse su interlocutor, le golpeó en la nuca. El hombre
no dijo ni Pío y cayó de bruces al suelo, inconsciente, mientras su agresor
murmuraba «¡Felices Pascuas!» y registraba los bolsillos de su víctima en busca de
las llaves de la caja de seguridad del jefe de policía Nelson.
Era medianoche. Shorty se hallaba bonitamente en el valle, fuera de la ciudad.
La luna era llena y grande y brillaba extrañamente en un cielo de azul Purísimo La
nieve pulverizada le entumecía los pies; el aire frío penetraba en sus pulmones
como agujas sutiles que los punzaban dolorosamente. El trombón se notaba
también frío bajo los guantes. Allá lejos podían verse las luces de las puertas y las
ventanas de la iglesia de Todos los Acogidos danzando en la noche.
De repente, se le ocurrió pensar en sí mismo: « ¿Qué estoy haciendo aquí
solo?»,
- se preguntó. Y se contestó a sí mismo -:
«He salido de la ciudad para tocar una vez más mi trombón». Sus manos
temblaban de frío y de emoción al quitarse los guantes.
« M hombre le gusta tocar el trombón; el hombre tiene que tocar el trombón »,
- dijo, dirigiéndose a un conejo que había irrumpido en escena, saliendo de
debajo de una mata y volviendo a retirarse de nuevo rápidamente.
Contempló las silenciosas colinas cubiertas de nieve y luego se volvió hacia las
luces familiares de la iglesia de Todos los Acogidos y comprendió que ésta iba a ser
la última vez que tocase el trombón. «De no ser así, te hubieras ido a las montañas
a ocultarte» - se dijo a sí mismo.
Dio un potente resoplido al instrumento. Sonaba realmente fuerte. Y se
estremeció de sorpresa cuando oyó que el cono musical en la iglesia le contestaba
en la misma forma.
Shorty hinchó su pecho con el aire puro del valle. Recordó todos los años
pasados en la iglesia y cómo se habían ido y se sintió triste. Para alejar de sí la
melancolía, decidió tocar algo alegre, e inició Gozo en el mundo. Y aunque las
notas salían de su instrumento tristes y melancólicas, él se sentía cada vez más
alegre, más dueño de sí y soplaba con todas sus fuerzas... «¿Qué te parece esto,
cono? », preguntó en voz baja.
Y como si le respondiese, el cono musical, desde la lejana iglesia, le devolvió
las notas de Gozo en el mundo. Sorty se quedó estupefacto, porque el cono había
captado claramente algunas de sus propias notas. Y pudo ver a algunos de sus
conciudadanos, todavía fuera de la iglesia, que se volvían hacia la colina donde él
estaba. Por Dios que debían de haberlo oído. Y el cono también. El viejo Blaine
debía de haber girado el cono hacia las ventanas cuando oyó aquel trompetazo de
desafío.
Sintió frío y calor al mismo tiempo en su interior. Pensó que todo era mudable y
nada realmente eterno y que pronto iba a tener la última oportunidad de tocar su
propio trombón. Se sintió aturdido por un sentimiento de ira, de burla y de tristeza, y
de repente comprendió que su música era mala, verdaderamente mala. Algo le
hacia emprender un nuevo camino, un camino dignificado, el camino verdadero...
Noche en calma. Ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Firme y claro y
seguro. Comenzó a llorar al oír su propia música. No pudo evitarlo. El tono era
melancólico y noble, y parecía abarcarlo todo y la circunstancial opresión que sentía
en la garganta le daba al viejo instrumento un trémolo que antes nunca había tenido:
Noche en calma, noche santa, noche de felicidad...
El cono permanecía silencioso, escuchando. Shorty podía sentir materializada
su presencia. Un momento antes había estado explorando el valle con sus notas. Y
ahora estaba comparándolas con las que emitía el viejo trombón tocado
magistralmente por el antiguo organista.
«Suavemente, muy suavemente, hubo de perra - le dijo éste -. ¡Shorty, por
Dios, que ahora es cuando vamos a conseguirlo! ».
Durante cuarenta y cinco segundos alcanzó el plano artístico con que había soñado
toda su vida. Durante cuarenta y cinco segundos interpretó una música que
jamás había sido interpretada antes por ningún ser humano ni extrahumano, ni
volvería a ser interpretada jamás. Era uno de esos momentos en que todo parece
congregarse para que algo salga perfecto. Aquella música era clara y limpia y, al
mismo tiempo, humana y divina...
Noche en calma, noche santa, noche de felicidad, con el Niño la Virgen está, el
Dios Niño que nos trae la paz...
Una vez que terminó, dejó pasar un tiempo prudencial para empezar de nuevo,
empleando su viejo instrumento como un excitador del cono. Luego, se quedó silencioso,
con la embocadura del trombón todavía en sus labios, incapaz de moverse.
Y entonces llegaron hasta él, durante cuarenta y cinco segundos, aquellas
notas dulces, tiernas, suaves, inolvidables, sin añadir ni quitar nada a aquel solo del
viejo trombón. En la réplica del cono musical no había más sonido que el suyo
propio, el de la música que acababa de interpretar, poniendo toda su alma, en su querido
instrumento. El cono habla escuchado en silencio y había comparado aquella
música con la que tenía almacenada después de varios siglos de experiencia. Y
habla comprendido que era buena - toda ella - y no tenía que añadir ni quitar nada...
En Belén, en Venus y en todo el espacio creado aquella música era la
perfección materializada.
Shorty retiró sus labios del tromb6n y lo apartó de sí todo cuanto pudo. No
habla necesidad de tocar más...
Teniendo influencia o amigos, se puede asistir a los famosos servicios
religiosos de la iglesia de Todos los Acogidos, de Blessington, en los que se
interpretan los famosos solos de música de trombón. Lo que ya es más difícil es
asistir a esos servicios el día de Nochebuena. Cuando se interpreta la versión
original de Noche en calma en el trombón de Navidad, todo el que la oye se siente
verdaderamente dichoso, porque esa melodía penetra en nuestro ser inundándolo
de una sensación hasta entonces desconocida que jamás se puede olvidar. Se han
impresionado millones de discos para los magnetófonos caseros, pero no es lo
mismo...
Y si se mira allí hacia la derecha, se ve un hombrecillo rechoncho, sentado en
un banco particular, llevando el compás con la cabeza y sonriendo. Cuando tocan el
trombón de Navidad todos los habitantes de Blessington miran hacia él con cierto
temor. Y su esposa, Edith, sonríe burlonamente. Y hace bien en sonreír. Aquel
hombre es Shorty Williams, el mejor reparador de aerocoches del valle Dominic, y el
hombre que enseñó a los conos musicales cómo se tocan los villancicos...
Los buques suicidantes, de Horacio Quiroga
Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible: el choque se lleva a uno y otro.
Estos buques abandonados por a o por b, navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento; si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo.
No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto, han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. Por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado.
El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903, y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. Cuatro horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó?
La noche que aprendí esto estábamos reunidos en el puente. Ibamos a Europa, y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado.
La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió:
—¿No serán águilas…?
El capitán se sonrió bondadosamente:
—¿Qué, señora? ¿Aguilas que se lleven a la tripulación?
Todos se rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco cortada.
Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo, y hablando poco.
—¡Ah! ¡Si nos contara, señor! —suplicó la joven de las águilas.
—No tengo inconveniente —asintió el discreto individuo—. En dos palabras: en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo —viajábamos también a vela—, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención, y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa; a bordo no se halló a nadie, todo estaba también en perfecto orden.
Pero la última anotación del diario databa de cuatro días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aun nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer aquél nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa, y los que fueron recorrieron en vano el buque: todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas.
Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, seis se animaron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya.
Llegó mediodía y pasó la siesta. A las cuatro, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común.
Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando, y se tiró al agua. Pasó media hora; el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban en el hombro.
—¿Qué hora es?
—Las cinco —respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua.
Los tres que quedaban, se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las seis, el último de todos se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún, y se tiró al agua.
Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo moroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros y los de los demás buques. Esto es todo.
Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad.
—¿Y usted no sintió nada? —le preguntó mi ***.
— Sí; un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es éste: en vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aun los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre, que noche a noche se ahorcaban.
Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo.
—¡Farsante! —murmuró.
—Al contrario —dijo un pasajero enfermo, que iba a morir a su tierra—. Si fuera farsante no habría dejado de pensar en eso, y se hubiera tirado también al agua.
Estos buques abandonados por a o por b, navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento; si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo.
No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto, han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. Por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado.
El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903, y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. Cuatro horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó?
La noche que aprendí esto estábamos reunidos en el puente. Ibamos a Europa, y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado.
La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió:
—¿No serán águilas…?
El capitán se sonrió bondadosamente:
—¿Qué, señora? ¿Aguilas que se lleven a la tripulación?
Todos se rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco cortada.
Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo, y hablando poco.
—¡Ah! ¡Si nos contara, señor! —suplicó la joven de las águilas.
—No tengo inconveniente —asintió el discreto individuo—. En dos palabras: en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo —viajábamos también a vela—, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención, y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa; a bordo no se halló a nadie, todo estaba también en perfecto orden.
Pero la última anotación del diario databa de cuatro días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aun nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer aquél nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa, y los que fueron recorrieron en vano el buque: todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas.
Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, seis se animaron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya.
Llegó mediodía y pasó la siesta. A las cuatro, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. Pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común.
Al rato otro se desperezó, restregóse los ojos caminando, y se tiró al agua. Pasó media hora; el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban en el hombro.
—¿Qué hora es?
—Las cinco —respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua.
Los tres que quedaban, se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las seis, el último de todos se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún, y se tiró al agua.
Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo moroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros y los de los demás buques. Esto es todo.
Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad.
—¿Y usted no sintió nada? —le preguntó mi ***.
— Sí; un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es éste: en vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aun los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre, que noche a noche se ahorcaban.
Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo.
—¡Farsante! —murmuró.
—Al contrario —dijo un pasajero enfermo, que iba a morir a su tierra—. Si fuera farsante no habría dejado de pensar en eso, y se hubiera tirado también al agua.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)