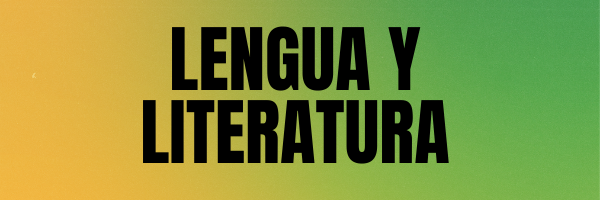Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.
Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.
Páginas
- Arlt
- Borges
- Poe
- Siglo de oro
- Boedo y Florida
- Realismo
- Kryptonita
- Ciencia Ficción
- Fantástico
- Poesía
- Cortázar
- Narr. argentina
- Arte
- Martín Fierro
- Mitos y épica
- Teseo y Ariadna
- Romeo y Julieta
- Orfeo y Eurídice
- Narrativa breve
- Saki
- Jack London
- Lovecraft
- Varios
- Narr. Latinoamericana
- Horacio Quiroga
- Teatro abierto
- Los 7 locos
- Ficciones
- El infierno prometido
- Sintaxis
Amor a la vida, de Jack London
Sólo esto, de todo, quedará.
Arrojaron los dados, y vivieron.
Parte de lo que juegan, ganarán
Pero el oro del dado lo perdieron.
Los dos hombres descendían el repecho de la ribera del río cojeando penosamente, y en una ocasión el que iba a la cabeza se tambaleó sobre las abruptas rocas. Estaban débiles y fatigados y en su rostro se leía la paciencia que nace de una larga serie de penalidades. Iban cargados con pesados fardos de mantas atados con correajes a los hombros y que contribuían a sostener las tiras de cuero que les atravesaban la frente. Los dos llevaban rifle. Caminaban encorvados, con los hombros hacia delante, la cabeza más destacada todavía, y la vista clavada en el suelo.
-Ojalá tuviéramos aquí dos de esos cartuchos que hay en el escondrijo -dijo el segundo.
Hablaba con voz monótona y totalmente carente de expresión. Su tono no revelaba el menor entusiasmo y el que abría la marcha, cojeando y chapoteando en la corriente lechosa que espumeaba sobre las rocas, no se dignó responder. El otro lo seguía pegado a sus talones. No se detuvieron a quitarse los mocasines ni los calcetines, aunque el agua estaba tan fría como el hielo, tan fría que lastimaba los tobillos y entumecía los pies. En algunos lugares batía con fuerza contra sus rodillas y les hacía tambalearse hasta que conseguían recuperar el equilibrio.
El que marchaba en segundo lugar resbaló sobre una piedra pulida y estuvo a punto de caer, pero logró evitarlo con un violento esfuerzo, mientras profería una aguda exclamación de dolor. Se le veía cansado y mareado, y mientras se tambaleaba extendió la mano que tenía libre en el vacío como buscando apoyo en el aire. Cuando se enderezó dio un paso al frente, pero resbaló de nuevo y casi cayó al suelo. Luego se quedó inmóvil, y miró a su compañero, que ni siquiera había vuelto la cabeza. Permaneció clavado en el suelo un minuto entero, como debatiéndose consigo mismo. Luego gritó:
-¡Bill, me he dislocado el tobillo!
Bill continuó avanzando a trompicones en el agua lechosa. No se volvió. El hombre lo vio alejarse con su habitual carencia de expresión, pero su mirada era la de un ciervo herido.
Su compañero ascendió cojeando la ribera opuesta del río y siguió su camino sin mirar atrás. El hombre lo contemplaba con los pies hundidos en la corriente. Sus labios y el tupido bigote castaño que los cubría temblaban visiblemente. Se humedeció los labios con la lengua.
-¡Bill! -llamó.
Era aquella la súplica de un hombre fuerte en peligro, pero Bill no se volvió. Su compañero lo vio alejarse cojeando grotescamente y subiendo con paso inseguro la suave pendiente que ascendía hacia el horizonte que formaba el perfil de una pequeña colina. Lo vio alejarse hasta que atravesó la cima y desapareció. Luego volvió la vista y miró lentamente en torno suyo al círculo de mundo que, al haberse ido Bill, era exclusivamente suyo.
Cerca del horizonte el sol ardía débilmente, casi oscurecido por la neblina y los vapores informes que daban la impresión de una densidad y una masa sin perfil ni tangibilidad. El hombre descansó el peso de su cuerpo sobre una sola pierna y sacó su reloj. Eran las cuatro en punto y por ser aquellos días los últimos de julio o los primeros de agosto (no sabía con exactitud qué fecha era, pero podía calcularla dentro de un margen de error de unas dos semanas), el sol tenía que apuntar más o menos hacia el noroeste. Miró hacia el sur. Sabía que en algún lugar, a espaldas de aquellas colinas desoladas, se hallaba el Lago del Gran Oso; sabía también que en esa dirección el Círculo Polar Ártico trazaba su temible camino entre los yermos canadienses. El riachuelo en que se hallaba era un afluente del Río de la Mina de Cobre que a su vez fluía hacia el norte e iba a desembocar en el Golfo de la Coronación y en el Océano Ártico. No conocía aquellos lugares, pero los había visto marcados una vez en una carta de navegación de la Compañía de la Bahía de Hudson.
De nuevo recorrió con la mirada el circulo de mundo que tenía en torno a él. No era un espectáculo alentador. Por todas partes lo rodeaba un horizonte blando y suavemente curvado. Las colinas eran bajas. No había ni árboles, ni arbustos, ni hierba... nada sino una desolación tremenda y aterradora que atrajo inmediatamente el miedo a sus ojos.
-¡Bill! -susurró una y dos veces- ¡Bill!
Se agazapó en medio del agua lechosa como si la vastedad del paisaje ejerciera sobre él una fuerza avasalladora y lo aplastara brutalmente, consciente del horror que provocaba. Comenzó a temblar como un palúdico, hasta que la escopeta se le deslizó de entre las manos y cayó al agua salpicándolo. Aquello lo despertó. Luchó con el miedo, se dominó, y buscó a tientas bajo el agua hasta recuperar el arma. Corrió un poco el fardo hacia el hombro izquierdo, con el fin de liberar del peso a su tobillo dislocado. Luego, encogiéndose de dolor, avanzó lenta y cautelosamente hasta la orilla.
No se detuvo. Con una desesperación que rayaba en la locura, sin hacer caso del dolor, subió presuroso la pendiente hasta alcanzar la cima de la colina tras de la cual había desaparecido su compañero. Sólo que su andar era aún más grotesco y cómico que la cojera vacilante del que lo había precedido. Al llegar a la cresta, lo que se ofreció a su vista fue un valle somero totalmente desprovisto de vida. Luchó de nuevo contra el miedo, lo dominó, corrió el fardo aún más hacia el hombro izquierdo y bajó a trompicones la pendiente.
El fondo del valle estaba encharcado de un agua que el espeso musgo mantenía, a modo de esponja, sobre la superficie. Con cada paso saltaban pequeños chorros, y cada vez que levantaba un pie la acción culminaba en sonido de succión, como si el musgo se resistiera a soltar su presa. Avanzó de pantano en pantano, siguiendo las huellas de su compañero a lo largo y a través de las abruptas hileras de rocas que emergían como islotes en un mar de musgo.
Aunque estaba solo no estaba perdido. Sabía que más adelante llegaría allí donde unos cuantos abetos y unos pinos pequeños y marchitos bordeaban la orilla de una laguna, el lugar que los indígenas llamaban el titchinnichilie o «tierra de los palitos». Y en aquella laguna desembocaba un riachuelo de agua clara. En las riberas del riachuelo (lo recordaba bien), había juncos pero no árboles. Lo seguiría hasta ver brotar el primer hilillo de agua en una divisoria de cuencas, atravesaría esa divisoria hasta dar con el primer hilillo de agua de otra corriente que fluía hacia el oeste, y seguiría ésta hasta su desembocadura en el río Dease. Allí tenían él y su compañero provisiones y vituallas ocultas bajo una canoa invertida y cubierta de piedras. En aquel escondrijo hallaría munición para su escopeta vacía, anzuelos y cañas, una pequeña red..., todo lo necesario para poder cazar y conseguir alimento. También allí encontraría harina (no mucha), un pedazo de tocineta y frijoles.
Bill estaría esperándolo y juntos remarían Dease abajo hasta llegar al Lago del Gran Oso. Y hacia el sur seguirían, siempre hacia el sur, hasta llegar al Mackenzie. Hacia el sur, siempre hacia el sur, y el invierno correría vanamente tras ellos, y el hielo se formaría en los remolinos, y los días se harían fríos y transparentes... Siempre hacia el sur, hacia alguna factoría de la Compañía de la Bahía de Hudson, allá donde la temperatura era templada y los árboles crecían altos y generosos y había alimentos sin fin.
Así pensaba el hombre mientras adelantaba en su camino. Y del mismo modo que trabajaba con el cuerpo trabajaba también con la mente, tratando de convencerse de que Bill no lo había abandonado, de que sin duda alguna lo esperaría junto al escondrijo. O lograba convencerse de ello o de lo contrario le sería inútil seguir adelante y más le valdría tenderse en el suelo a esperar a la muerte. Y mientras la bola opaca del sol se hundía lentamente por el noroeste, estudió con la imaginación (y repetidas veces) cada pulgada de terreno que él y Bill recorrerían en su huida hacia el sur, antes de que el invierno se cerniera sobre ellos. Y una y otra vez vio ante sus ojos las provisiones ocultas en el escondrijo y las que hallarían en la factoría. Hacía dos días que no probaba alimento y muchos que no comía tanto como hubiera deseado. De vez en cuando se detenía y recogía pálidas «bayas de pantano» que se metía en la boca, masticaba y tragaba. Una «baya de pantano» es una semilla diminuta envuelta en una gota de agua. En la boca el agua se disuelve y la semilla cobra un sabor punzante y amargo. El hombre sabía que aquellas semillas no proporcionaban alimento alguno, pero las masticaba pacientemente con una esperanza que vencía al conocimiento y desafiaba a la experiencia.
A las nueve en punto tropezó con un saliente rocoso y por simple debilidad y cansancio se tambaleó y cayó. Permaneció inmóvil en el suelo durante algún tiempo, tendido sobre un costado. Luego se desembarazó de los correajes y consiguió sentarse arrastrándose torpemente. No había oscurecido todavía y a la luz del largo crepúsculo buscó entre las rocas briznas de musgo seco. Una vez que hubo acumulado un montón de ellas hizo una hoguera, una hoguera sucia y sin llama, y sobre ella puso a hervir una ollita de agua.
Desató el fardo y lo primero que hizo fue contar los fósforos. Tenía treinta y siete. Los contó tres veces para asegurarse. Los dividió en tres montones, los envolvió en papel encerado y colocó un paquete en la bolsa de tabaco vacía, otro bajo la cinta de su raído sombrero y el tercero se lo metió bajo la camisa en contacto con su pecho. Hecho esto le invadió el pánico, desenvolvió los fósforos y volvió a contarlos. Seguía habiendo treinta y siete.
Secó los mocasines al calor del fuego. No eran ya sino jirones empapados. Los calcetines de lana estaban agujereados en varios lugares, y los pies, en carne viva, le sangraban. Sentía fuertes punzadas en el tobillo y decidió examinarlo. Se le había hinchado hasta alcanzar el volumen de la rodilla. De una de las dos mantas que tenía rasgó una tira de lana y con ella se vendó fuertemente el tobillo. Luego hizo dos tiras más y se envolvió con ellas los pies, pensando que le servirían a la vez de mocasines y de calcetines. Hecho esto se bebió el agua humeante, dio cuerda al reloj y se introdujo, a gatas, entre las mantas.
Durmió como un tronco. La breve oscuridad que sobrevenía alrededor de la media noche llegó y pasó. El sol se levantó por el noroeste, o mejor sería decir que amaneció por aquel cuadrante, porque el sol estaba oculto por espesas nubes grises.
A las seis en punto se despertó y permaneció echado en silencio boca arriba. Miró directamente al cielo grisáceo y adquirió conciencia del hambre que lo acuciaba. Mientras se volvía de un lado apoyándose en un codo, lo sorprendió oír un gruñido y vio a un caribú macho que lo miraba con curiosidad. El animal se hallaba a unos cincuenta pies de distancia, y por la mente del hombre cruzó instantáneamente la visión de un buen trozo de caribú crepitando y asándose al fuego. Mecánicamente alargó la mano hacia el rifle vacío, apuntó y apretó el gatillo. El caribú gruñó y escapó dando un salto. Sus pezuñas chocaban y tamborileaban contra las rocas en su huida. El hombre profirió una maldición y arrojó al suelo su rifle vacío. Mientras pugnaba por ponerse en pie se quejó en voz alta. Fue aquella una tarea lenta y ardua. Sus articulaciones eran como goznes mohosos que rozaran contra los casquillos, provocando una enorme fricción. Cada movimiento, cada giro, obedecía a un esfuerzo supremo de su voluntad. Cuando al fin logró ponerse en pie tardó un minuto más en alcanzar la posición erecta que corresponde al ser humano.
Trepó a una pequeña eminencia y estudió el panorama. No había árboles ni arbustos; nada sino un océano gris de musgo apenas salpicado de rocas grises, lagunas grises y arroyuelos grises. El cielo era gris. No había ni sol ni el más leve indicio de su existencia. No tenía idea de dónde se hallaba el norte, y había olvidado por qué camino había llegado hasta allí la noche anterior. Pero no se había perdido. De esto estaba seguro. Pronto llegaría a «la tierra de los palitos»: Intuía que ese lugar se hallaba hacia la izquierda, no muy lejos..., quizá al otro lado de la próxima colina.
Volvió a liar el fardo para el viaje. Se aseguró de que aún tenía en su poder los tres paquetes de fósforos, aunque esta vez no se entretuvo en contarlos. Pero sí se detuvo dudoso a la vista de una bolsa rechoncha de piel de gacela. Se trataba de un saquito de reducidas dimensiones. Podía taparlo con las dos manos, pero sabía que pesaba unas quince libras (tanto como el resto del fardo), y eso le preocupaba. Al fin lo dejó a un lado y comenzó a liar el fardo. Se detuvo de nuevo a contemplar el saco de piel de gacela. Lo recogió con aire desafiante, como si aquella desolación tratara de arrebatárselo, y cuando se levantó para adentrarse en el día con paso vacilante, lo llevaba cargado a la espalda en el interior del fardo. Se dirigió hacia la izquierda, deteniéndose una y otra vez a comer bayas de pantano. El tobillo dislocado se le había entumecido y su cojera era más pronunciada que la del día anterior, pero el dolor que aquello le producía no era nada comparado con el que sentía en el estómago. Las punzadas del hambre eran agudas. Roían y roían hasta el punto en que ya no le permitieron concentrarse en qué camino seguir para llegar a «la tierra de los palitos». Las bayas de los pantanos no sólo no aplacaban su apetito, sino que con su sabor punzante le irritaban la lengua y el paladar.
Llegó por fin a un valle donde la perdiz blanca se elevaba con aleteo estremecido sobre las rocas y los cenagales. «Quer, quer, quer...», graznaban. Arrojó piedras contra ellas, pero no logró alcanzarlas. Dejó el fardo en el suelo y se dispuso a cazarlas al acecho, como cazan los gatos a los ruiseñores. Las rocas abruptas fueron desgarrando sus pantalones hasta que fue dejando con las rodillas un rastro de sangre, pero aquel dolor se perdía en el dolor mayor que le causaba el hambre. Avanzó serpenteando sobre el musgo empapado; sus ropas se mojaron y se enfrió su cuerpo, pero tan grande era su ansia de comer que ni cayó en la cuenta. Y mientras tanto las perdices blancas seguían elevándose en el aire, hasta que su «quer, quer...» le sonó a burla, y las maldijo y les gritó en voz alta imitando su graznido.
En una ocasión casi se arrastró sobre una perdiz que debía estar dormida. No la vio hasta que ésta levantó el vuelo de su escondrijo rocoso y le pegó en la cara con las alas. Tan asombrado como la propia perdiz, cerró la mano y en el interior del puño quedaron tres plumas de la cola del ave. Siguió su vuelo con la mirada, odiándola como si le hubiera hecho algo terrible. Luego retrocedió y se cargó el fardo a la espalda.
Conforme el día avanzaba se adentró en valles y bajíos, donde la caza era más abundante. No muy lejos de él pasó una manada de unos veinte caribús tentadoramente a tiro. Sintió un deseo ciego de correr tras ellos y la certeza de que podía abatirlos. Un zorro negro se aproximó a él llevando entre los dientes una perdiz blanca. El hombre gritó. Fue un grito temible aquel, pero el zorro huyó de su lado sin soltar su presa.
Más tarde, pasado el mediodía, siguió un arroyo lechoso de limo que corría entre juncales. Cogiendo los juncos con fuerza por la base logró arrancar algo semejante a un cebollino no más grande que la cabeza de un clavo. Era tierno, y sus dientes se hundieron en él con un crujido que prometía un sabor delicioso. Pero las fibras eran duras. Estaba compuesto, como las bayas, de filamentos saturados de agua, y, como aquéllas, no proporcionaba ningún alimento. Arrojó al suelo el fardo y se lanzó a cuatro patas sobre los juncos, mordiendo y rumiando como un bovino.
Estaba muy cansado y a veces sentía la tentación de descansar, de echarse al suelo y dormir, pero seguía adelante acuciado más por el hambre que por el deseo de llegar a «la tierra de los palitos». Inspeccionó los charcos en busca de ranas y excavó la tierra con las uñas para encontrar gusanos, aunque sabía que en aquellas latitudes ya no había ni ranas ni gusanos.
Buscó vanamente en todas las charcas de agua hasta que, cuando ya lo envolvía el largo crepúsculo, descubrió en una de ellas un diminuto pez solitario. Hundió el brazo en el agua hasta el hombro, pero el pez lo esquivó. Lo buscó con ambas manos y revolvió el barro lechoso que estaba depositado en el fondo. En su avidez cayó al agua, empapándose hasta la rodilla. Ahora la charca estaba demasiado turbia para poder ver el pez, y tuvo que esperar a que el barro volviera a sedimentarse.
Continuó la búsqueda hasta que el agua se enturbió de nuevo. Pero esta vez ya no pudo esperar más. Desató del fardo el cubo de estaño y comenzó a achicar el agua, salvajemente al principio, salpicándose la ropa y arrojando el agua a tan poca distancia que volvía a vertirse en la charca; más cautelosamente después, pugnando por dominarse, aunque el corazón le saltaba en el pecho y las manos le temblaban. Al cabo de media hora la charca estaba casi seca. No quedaría más de un tazón de agua. Pero el pez había desaparecido. Entre las piedras halló un pequeño orificio por el que éste había escapado a una charca contigua y más grande, una charca que no podría desecar ni en un día y una noche. Si hubiera sabido de la existencia de ese orificio lo habría tapado con una piedra y el pez habría sido suyo.
Mientras esto pensaba se incorporó para derrumbarse después sobre la tierra húmeda, y allí lloró, silenciosamente primero, para su capote, y luego en alta voz, para la desolación despiadada que se extendía en torno a él. Durante largo tiempo lo sacudieron sollozos profundos y sin lágrimas.
Hizo después una hoguera, bebió un poco de agua hirviendo para calentarse y acampó sobre una roca del mismo modo que lo había hecho la noche anterior. Lo último que hizo aquel día fue comprobar si los fósforos estaban secos y dar cuerda al reloj. Las mantas estaban húmedas y viscosas. El tobillo le latía de dolor. Pero él sólo sentía el hambre, y en su dormir inquieto soñó con festines y banquetes y con manjares servidos y aderezados de todas las formas imaginables.
Despertó helado y enfermo. No había sol. El gris del cielo y de la tierra era ahora más intenso, más profundo. Soplaba un viento crudo y los primeros copos de nieve blanquearon las crestas de las colinas. El aire se fue haciendo más espeso y blanquecino, mientras él encendía una hoguera en que puso a hervir más agua. Era una nieve blanda, mitad agua, y los copos eran grandes y acuosos. Al principio se derretían tan pronto como entraban en contacto con la tierra, pero pronto comenzaron a caer en mayor cantidad y cubrieron el suelo, apagaron la hoguera y mojaron sus provisiones de musgo seco.
Aquello le indicó que era hora de echarse el fardo a la espalda y seguir su vacilante camino no sabía hacia dónde. Ya no le preocupaban ni «la tierra de los palitos», ni Bill, ni las vituallas ocultas bajo la canoa volcada junto al río Dease. Se hallaba totalmente a merced del verbo «comer». Estaba loco de hambre. No le importaba qué dirección seguir con tal de que su camino atravesara la zona más profunda del valle. Caminó entre la nieve blanda, buscando a tientas las bayas acuosas de pantano y arrancando al tacto los juncos por la raíz. Pero todo aquello carecía de sabor y no le calmaba el apetito. Halló una hierba de sabor amargo y devoró todas las que pudo encontrar, que no fueron muchas, porque crecía a ras de tierra y por ello se ocultaba fácilmente bajo la nieve, que alcanzaba ya varias pulgadas de espesor.
Aquella noche no hubo ni hoguera ni agua caliente, y durmió entre las mantas el sueño roto de los hambrientos. La nieve se convirtió en una lluvia fría. Las muchas veces que se despertó la sintió caer sobre su rostro vuelto hacia el cielo. Y llegó el nuevo día, un día gris y sin sol. Había dejado de llover y la punzada del hambre había desaparecido. Su sensibilidad en ese aspecto había llegado al límite. Sentía, eso sí, un dolor pesado y sordo en el estómago, pero eso no le preocupaba demasiado. Volvía a imperar la razón y una vez más su principal interés consistía en hallar «la tierra de los palitos» y el escondijo junto al río Dease. Rasgó lo que le quedaba de una manta en tiras y se envolvió con ellas los pies ensangrentados. Se vendó también el tobillo dislocado y se preparó para un largo día de camino. Cuando llegó la hora de liar el fardo volvió a detenerse frente a la bolsa de piel de gacela, pero al fin cargó de nuevo con ella.
La nieve se había derretido bajo la lluvia, y sólo las crestas de las colinas mostraban su blancura. Salió el sol y pudo localizar los puntos cardinales, aunque ahora estaba ya cierto de que se había perdido. Quizá en aquellos días de vagar sin dirección determinada se había desviado demasiado hacia la izquierda. Decidió dirigirse hacia la derecha, con el fin de compensar esa posible desviación de su camino.
Aunque las punzadas del hambre no eran ahora tan agudas, se dio cuenta de que estaba muy débil. Tenía que pararse con frecuencia para recuperar fuerzas, paradas que aprovechaba para recoger bayas y raíces de juncos. Sentía la lengua seca e hinchada y como cubierta de un vello muy fino, y le sabía amarga en la boca. El corazón lo atormentaba. En cuanto caminaba unos minutos comenzaba a batir sin compasión, «tam, tam, tam», para brincar después en dolorosa confusión de latidos que lo asfixiaban, lo debilitaban y le producían una especie de vértigo.
A mediodía encontró dos peces diminutos en una charca. Era imposible achicar toda el agua, pero al menos ahora se hallaba más tranquilo y pudo pescarlos con ayuda de su cubo de estaño. No eran mayores que su dedo meñique, pero lo cierto era que no sentía demasiada hambre. El dolor que sentía en el estómago se hacía cada vez más tenue y lejano. Era como si se hubiera adormecido. Comió el pescado crudo masticando con cautela, concienzudamente, porque el comer se había convertido ahora para él en un acto de puro raciocinio. Aunque no le molestaba el hambre sabía que tenía que comer para seguir viviendo.
Por la tarde pescó otros tres pececillos; comió dos y reservó el tercero para el desayuno. El sol había secado algunos jirones de musgo y pudo entrar en calor bebiendo agua caliente. Aquel día no recorrió más de diez millas; el siguiente, caminando sólo cuando el corazón se lo permitía, no pudo avanzar más de cinco. Pero el estómago no le causaba ya ninguna molestia. Decididamente se había dormido. Había llegado el hombre a una región desconocida donde los caribús eran cada vez más abundantes y también los lobos. Sus aullidos flotaban a la deriva en medio de la desolación, y en una ocasión vio a tres de ellos huir ante su paso.
Otra noche. A la mañana siguiente, obedeciendo al imperio de la razón, desató los cordones de cuero que cerraban la bolsa de piel de gacela. De sus fauces abiertas brotó un chorro amarillo de polvo y pepitas de oro. Dividió el oro en dos montones, ocultó uno de ellos envuelto en un trozo de manta bajo una roca, y devolvió el otro a la bolsa. Rasgó también unas cuantas tiras de la manta que le quedaba para envolverse con ellas los pies. El rifle lo conservó porque quedaban cartuchos ocultos bajo la canoa volcada junto al Dease.
Fue aquel un día de niebla, un día en que el hambre volvió a despertar en su interior. Se sentía muy débil y a veces lo atacaba un vértigo que lo dejaba totalmente ciego. Ahora tropezaba y caía cada vez con mayor frecuencia. En una ocasión cayó de bruces sobre un nido de perdices blancas. Había en él cuatro crías nacidas el día anterior, cuatro partículas de vida, no mayores que un bocado; las devoró ansiosamente, metiéndoselas vivas en la boca y triturándolas con las muelas como si de cáscaras de huevo se tratase. La perdiz madre lo atacó graznando furiosamente. Trató de abatirla utilizando el rifle a modo de palo, pero ella escapó a su alcance. Comenzó entonces a arrojarle piedras y una de ellas, por mera casualidad, le rompió un ala. La perdiz huyó entonces arrastrando el ala rota y perseguida por el hombre. Las crías no habían conseguido más que abrirle a éste el apetito. Corrió saltando a la pata coja, brincando sobre el tobillo dislocado, arrojando piedras, insultando violentamente al ave unas veces y callando otras, levantándose sombría y pacientemente cuando caía y frotándose los ojos con las manos cuando el vértigo amenazaba con dominarlo. Aquella persecución lo condujo a lo más profundo del valle donde, sobre el musgo húmedo, descubrió huellas de pisadas. No eran suyas, eso era evidente. Debían ser de Bill, pero no pudo detenerse a averiguarlo, porque la perdiz seguía adelante. Primero la cogería y luego regresaría a investigar.
Logró agotar a la perdiz madre, pero al hacerlo se agotó él también. La perdiz yacía ahora en el suelo sobre un costado. Y él yacía en idéntica posición a doce pies de distancia, incapaz de arrastrarse hasta ella. Cuando logró reponerse, la perdiz se había repuesto también, y así, cuando se lanzó sobre ella, el ave pudo escapar a su mano hambrienta. La caza se reanudó. Al fin llegó la noche y la perdiz huyó. El hombre se tambaleó de debilidad y cayó al suelo de bruces, con su fardo a la espalda, hiriéndose en la mejilla. Permaneció durante largo tiempo inmóvil en el suelo. Luego se dio la vuelta, se echó sobre un costado, dio cuerda a su reloj y se durmió allí mismo, tal como estaba, hasta la mañana siguiente.
Otro día de niebla. La mitad de la manta la había empleado ya en hacer vendas para los pies. No pudo volver a hallar las huellas de Bill. No importaba. El hambre lo impulsaba a seguir adelante sin dejarle opción, sólo que... sólo que se preguntaba si Bill también se habría perdido. Hacia el mediodía el peso del fardo que llevaba a la espalda se hizo demasiado opresivo. Volvió a dividir el oro y esta vez abandonó la mitad sobre el suelo sin preocuparse ya de esconderlo. Por la tarde se deshizo del resto. Ya sólo le quedaba media manta, el cubo de estaño y el rifle.
Una alucinación comenzó a torturarle. Tenía la seguridad de que le quedaba un cartucho. Estaba en el cargador del rifle, y se le había pasado por alto. Mientras ese pensamiento lo invadía sabía a ciencia cierta que el cargador estaba vacío. Pero la alucinación seguía asediándolo. Luchó contra ella durante horas; al fin decidió examinar el cargador. Lo abrió de golpe y se enfrentó con la realidad: estaba vacío. Su desencanto fue tan grande como si de verdad hubiera esperado hallar dentro el cartucho.
Siguió andando trabajosamente, y a la media hora la alucinación lo atacó de nuevo. Otra vez luchó contra ella, y de nuevo ésta persistió hasta que tuvo que volver a examinar el rifle para convencerse. A ratos la mente del hombre desvariaba. Entonces continuaba avanzando penosamente como un simple autómata, mientras que extrañas ideas y fantasías roían su cerebro como gusanos. Pero estos desvaríos solían ser de poca duración, porque las punzadas del hambre lo atraían de nuevo a la realidad. En una ocasión, lo que lo sacó de golpe de sus fantasías fue un espectáculo que casi lo hizo desvanecerse. Las piernas le flaquearon, tropezó y tuvo que tambalearse como un borracho para no caer. ¡Frente a él tenía a un caballo! ¡Un caballo! No podía dar crédito a sus ojos. Lo separaba de él una espesa neblina entretejida con puntos brillantes de luz. Se frotó los ojos salvajemente para aclararse la vista y entonces pudo ver que se trataba no de un caballo, sino de un oso que lo contemplaba con curiosidad belicosa.
El hombre había iniciado ya el gesto maquinal de colocarse el rifle al hombro, cuando se dio cuenta de la inutilidad de su acción. Lo bajó y desenfundó el cuchillo que llevaba colgado a la cintura en una funda adornada con cuentas. Ante él tenía carne y vida. Rozó el filo del cuchillo con la yema del pulgar. Estaba perfectamente afilado. La punta también lo estaba. Se arrojaría sobre el oso y lo mataría. Pero el corazón comenzó a golpear en su pecho como un tambor de alerta: tam, tam, tam... Siguió después el salvaje brincar dentro del pecho, la confusión de latidos, la presión sobre la frente, como si se la apretaran con una banda de hierro, y el vértigo que se apoderaba de su cerebro.
Su valentía desesperada cedió al empuje del miedo. Con la debilidad que sentía, ¿qué pasaría si el animal lo atacaba? Se levantó y, con la postura más imponente que pudo adoptar, empuñó el cuchillo y miró al oso sin pestañear. El animal avanzó torpemente un par de pasos, retrocedió y soltó al fin un gruñido, con el fin de sondear las intenciones de su rival. Si el hombre corría, correría tras él; pero el hombre no se movió. Lo animaba ahora el valor que proporciona el miedo. Gruñó también él de una manera salvaje, terrible, que expresaba el temor inherente a la vida y entramado con las raíces más profundas del vivir.
El oso se hizo a un lado gruñendo amenazadoramente, y sorprendido ante aquella misteriosa criatura erguida y sin miedo. Pero el hombre no se movió. Permaneció erguido como una estatua, hasta que hubo pasado el peligro. Sólo entonces se dejó dominar por el temblor y se hundió en el musgo mojado.
Al fin se tranquilizó y siguió su camino, invadido por miedo distinto. Ya no temía morir pasivamente de inanición. Ahora lo asustaba morir violentamente antes de que el hambre hubiera extinguido la última partícula de ánimo que lo impulsaba a seguir luchando por la supervivencia. Además, estaban los lobos. Sus aullidos cruzaban la desolación, tejiendo en el aire una red amenazadora, tan tangible que el hombre se encontró batiendo los brazos en el aire para apartarla de su alrededor como si de las lonas de una tienda de campaña azotadas por el viento se tratara.
Una y otra vez se cruzaban en su camino los lobos en grupos de dos o de tres. Pero al verle huían. No iban en número suficiente y además andaban a la caza del caribú, que no ofrecía resistencia, mientras que aquella extraña criatura que caminaba en posición erecta podía arañar y morder.
A última hora de la tarde halló unos cuantos huesos desperdigados en un lugar donde los lobos habían llevado a cabo una matanza. Sólo una hora antes, aquel montón de carroña había sido una cría de caribú que corría y coceaba llena de vida. Contempló los huesos limpios y pulidos, rosados por las células de vida que aún no habían muerto en ellos. ¿Podría ocurrirle lo mismo a él antes de que acabara el día? Así era la vida, ¿no? Un sueño vano y pasajero. Sólo la vida dolía. En la muerte no existía el dolor. Morir era dormir. Morir significaba el cese, el descanso. Entonces, ¿por qué no se resignaba a la muerte?
Pero no moralizó por mucho tiempo. Se hallaba en cuclillas sobre el musgo con un hueso en la boca chupando aquellas briznas de vida que aún lo teñían de un rosa difuminado. El sabor dulce de la carne, tenue y esquivo como un recuerdo, lo enloqueció. Cerró las quijadas sobre el hueso y apretó. Unas veces era el hueso lo que partía, otras sus propias muelas, pero siguió masticando. Luego machacó con piedras los huesos que quedaban hasta convertirlos en una especie de pulpa, y los devoró. En su avidez se machacó también los dedos, pero cayó en la cuenta, con asombro, de que aquello no le provocaba demasiado dolor.
Llegaron días terribles de nieve y de lluvia. Ya no sabía cuándo acampaba y cuándo levantaba el campamento. Viajaba tanto de noche como de día. Descansaba allá donde caía, y seguía arrastrándose cuando la vida que agonizaba en él se reavivaba para arder con algo
más de viveza. En cuanto hombre, ya no luchaba. Era la vida que había en él y que se resistía a morir lo que lo impulsaba a seguir adelante. Ya no sufría. Tenía los nervios embotados, adormecidos, y la mente repleta de visiones extrañas y sueños deliciosos.
Pero siguió chupando y masticando los huesos machados del caribú. Lo poco que quedaba lo guardó y lo llevó consigo. Ya no cruzó más montes ni divisorias de cuencas, sino que siguió automáticamente un ancho río que fluía a través de un valle amplio y profundo. No veía ni el río ni el valle. No veía sino visiones. Cuerpo y espíritu caminaban, o mejor sería decir que se arrastraban, el uno junto al otro y, sin embargo, separados, tan tenue era el hilillo que los unía.
Se despertó completamente lúcido, tendido boca arriba sobre una roca. Brillaba el sol y hacía calor. A lo lejos oyó el mugido de las crías de caribú. Tenía un recuerdo vago de lluvias, de vientos y de nieve, pero si la tormenta había durado dos días o dos semanas, eso no lo sabía.
Durante algún tiempo yació inmóvil, dejando que aquel sol amigo se derramara sobre él y saturara su pobre cuerpo en calor. Hacía buen día, pensó. Quizá pudiera al fin orientarse. Con un esfuerzo doloroso rodó sobre sí mismo hasta tenderse sobre un costado. A sus pies fluía un río ancho y perezoso. El hecho de que le resultara totalmente desconocido lo sorprendió. Siguió lentamente con la mirada los meandros que serpenteaban entre colinas yermas y desoladas, más yermas y desoladas que ninguna que hubiera visto jamás. Lenta y fríamente, sin emoción, con una indiferencia casi total, siguió el curso de la corriente hasta el horizonte y allí la vio desembocar en un océano claro y fulgurante. No se conmovió. ¡ Qué raro, pensó, es una visión o un espejismo! No, tenía que ser una visión, una nueva jugarreta de mente desvariada. La presencia de un barco anclado en medio del brillante océano lo confirmó en su idea. Cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. ¡Era extraño cómo persistía la visión! Y, sin embargo, no podía ser otra cosa. Sabía que no había ni océanos ni barcos en el corazón de aquella tierra desolada, como antes había sabido que no había cartuchos en el cargador de su fusil.
De pronto oyó un resuello a sus espaldas, una especie de jadeo entrecortado semejante a una tos. Muy lentamente, a causa de su debilidad extrema y la rigidez de sus músculos, se volvió hacia el otro lado. No vio nada, pero esperó pacientemente. De nuevo volvió a oír el jadeo y la tos, y, al fin, entre dos rocas distinguió a una veintena de pies la cabeza gris de un lobo. No tenía las orejas enhiestas como sus compañeros. Tenía los ojos apagados e inyectados en sangre, y la cabeza le colgaba tristemente hacia un lado. El animal parpadeaba continuamente, cegado por la luz del sol. Parecía estar enfermo. Mientras lo miraba resolló y volvió a toser.
Aquello al menos era real, se dijo el hombre, y luego se volvió hacia el otro lado para enfrentarse con la realidad que la visión anterior le había velado. Pero el mar seguía brillando en la distancia, y el barco se divisaba claramente. ¿Sería cierto, después de todo? Cerró los ojos largo tiempo, meditó, y de pronto comprendió. Había avanzado hacia el noroeste, alejándose del río Dease y adentrándose, en cambio, en el Valle de la Mina de Cobre. Ese río ancho y perezoso era el de la Mina de Cobre. Aquel mar brillante era el Océano Ártico y el barco era un ballenero que se había desviado demasiado hacia el este de la boca del MacKenzie y había anclado en el Golfo de la Coronación. Recordó la carta de navegación de la Compañía de la Bahía de Hudson que había visto hacía largo tiempo, y de pronto todo le pareció claro y razonable. Se sentó y dedicó toda su atención a los problemas más inmediatos. Tenía los pies transformados en trozos informes de carne sanguinolenta. Había terminado con los restos de la ultima manta, y tanto el rifle como el cuchillo habían desaparecido. Había perdido el sombrero con el paquete de fósforos bajo la cinta, pero los que llevaba junto al pecho seguían secos y a salvo en su envoltura de papel de cera y dentro de la bolsa de tabaco. Miró el reloj. Marcaba las once en punto y seguía andando. Indudablemente durante todos aquellos días no había dejado de darle cuerda.
Estaba tranquilo y sosegado. A pesar de su extrema debilidad no sentía dolor. Tampoco sentía hambre. Ni siquiera le resultaba atractivo pensar en comer, y todos sus actos obedecían exclusivamente al imperio de la razón. Se rasgó los pantalones hasta la rodilla, y con los jirones se vendó los pies. Por fortuna había logrado conservar el cubo de estaño. Bebería un poco de agua caliente antes de comenzar lo que preveía iba a ser un viaje terrible hasta el barco.
Se movió con lentitud. Temblaba como un palúdico. Cuando quiso reunir un puñado de musgo seco encontró que no podía ponerse en pie. Lo intentó una y otra vez, y al fin se contentó con gatear. En una ocasión se aproximó al lobo enfermo. El animal se hizo a un lado con desgana, lamiéndose las fauces con la lengua, una lengua que no parecía tener siquiera la fuerza suficiente para enroscarse. El hombre se dio cuenta de que no la tenía del rojo acostumbrado entre esos animales. Era de un marrón amarillento y parecía cubierta de una mucosa áspera y medio reseca.
Después de beber un cuartillo de agua caliente, el hombre pudo ponerse en pie y hasta caminar del modo que camina el agonizante. A cada minuto tenía que detenerse a descansar. Sus pasos eran inciertos y vacilantes, tan inciertos y vacilantes como los del lobo que le seguía, y aquella noche, cuando el mar se ennegreció bajo el borrón de la oscuridad, supo que no había recorrido ni siquiera cuatro millas.
Toda la noche oyó la tos del lobo enfermo, y de vez en cuando los mugidos de los caribús. La vida bullía en torno a él, pero una vida fuerte, sana y pujante. Sabía que el lobo enfermo se pegaba a la huella del hombre enfermo con la esperanza de que éste muriera primero. Por la mañana, al abrir los ojos, lo encontró contemplándolo con una mirada en que se reflejaban el hambre y la melancolía. Estaba agazapado con el rabo entre las piernas como un perro triste y abatido. Temblaba al viento frío de la mañana, e hizo una mueca desanimada cuando el hombre le habló con una voz que no pasó de ser un bronco susurro.
El sol se elevó radiante, y toda la mañana el hombre avanzó hacia el barco y el mar brillante, arrastrándose y cayendo. El tiempo era perfecto; se trataba del veranillo de San Martín de aquellas latitudes. Podía durar una semana o quizá uno o dos días.
Por la tarde el hombre encontró un rastro de huellas. Eran de un ser humano que no andaba, sino que se arrastraba a cuatro patas. Pensó que quizá se tratara de Bill, pero lo pensó de forma vaga e indiferente. No sentía la más mínima curiosidad. De hecho, sensaciones y emociones lo habían abandonado. Ya no era susceptible al dolor. El estómago y los nervios se le habían adormecido, pero la vida que latía en él lo impulsaba a seguir. Estaba agotado, pero se resistía a morir. Y porque se resistía a morir continuó comiendo bayas de pantano y peces diminutos, bebiendo agua caliente y vigilando con mirada desconfiada al lobo enfermo.
Siguió el rastro del hombre que lo había precedido arrastrándose y pronto llegó al final: un montón de huesos frescos, en torno al cual unas huellas marcadas en el musgo fresco delataban la presencia de innumerables lobos. Vio una bolsa de piel de alce, hermana de la suya y desgarrada por colmillos afilados. La recogió, aunque el peso era excesivo para la debilidad de sus dedos. Bill había cargado con ella hasta el final. ¡Ja, ja, ja! Ahora podía reírse de Bill. Él sobreviviría y la llevaría hasta el barco anclado en aquel mar rutilante. Su carcajada resonó ronca y fantasmal como el graznido de un cuervo, y el lobo enfermo lo secundó aullando lúgubremente. De súbito el hombre se interrumpió. ¿Cómo podía reírse de Bill? ¿Y si aquellos huesos rosáceos y pulidos fueran efectivamente los de su amigo?
Volvió la espalda. Bill lo había abandonado, pero él no le robaría el oro ni chuparía sus huesos. Aunque Bill no hubiera dudado en hacerlo si hubiera sucedido a la inversa, pensó mientras se apartaba de allí con paso vaciante.
Al poco rato llegó junto a una charca de agua. Al inclinarse sobre la superficie en busca de posible pesca echó atrás la cabeza como si hubiera recibido una picadura. Había visto su propio rostro reflejado en el agua. Tan horrible fue la visión que su sensibilidad despertó el tiempo suficiente para asombrarse. Había tres peces en la charca, pero ésta era demasiado grande para poder achicarla. Después de intentar pescarlos con el cubo, sin resultado, desistió. Se sabía muy débil y temió caer en el agua y ahogarse. Por esa misma razón no quería dejarse arrastrar por la corriente del río montado a horcajadas sobre uno de los muchos troncos atascados en los bancos de arena.
Aquel día redujo tres millas la distancia que lo separaba del barco, y al día siguiente dos, porque ahora se arrastraba como Bill se había arrastrado. La noche del quinto día lo halló aún a siete millas de distancia del barco e incapaz de recorrer siquiera una milla diaria.
Pero el veranillo de San Martín se mantenía y él seguía adelante arrastrándose y desvaneciéndose y volviéndose una y otra vez para vigilar al lobo enfermo que seguía pegado a sus talones tosiendo y jadeando. Tenía las rodillas en carne viva, igual que los pies, y aunque las llevaba envueltas en jirones que arrancaba de la camisa, iba dejando sobre el musgo y sobre las rocas un reguero de sangre. Una vez, al volverse, vio al lobo lamer ávidamente su rastro sangriento, e imaginó con toda lucidez cuál sería su final a menos..., a menos que fuera él quien acabara con el lobo. Así comenzó una existencia trágica, tan lúgubre como jamás se haya visto sobre la tierra; un hombre enfermo arrastrándose ante un lobo también enfermo que cojeaba. Dos criaturas que remolcaban, acechándose mutuamente, a través de la desolación sus esqueletos moribundos.
Si el lobo hubiera estado sano, al hombre no le hubiera importado tanto, pero la idea de convertirse en alimento de aquel bulto horrible y muerto le repugnaba. Aún tenía remilgos. Su mente había comenzado a divagar de nuevo; las alucinaciones lo asediaban, mientras que los períodos de lucidez se iban haciendo cada vez más cortos e infrecuentes.
En una ocasión vino a sacarle de su desvanecimiento un resuello muy cercano a su oído. El lobo se echó atrás, perdió pie y cayó a causa de su debilidad. La escena era ridícula, pero no lo divirtió. Ni siquiera sintió miedo. Estaba demasiado cansado para ello. Pero en aquel momento tenía la mente despejada y se puso a meditar. El barco estaba a unas cuatro millas de distancia. Podía verlo claramente cuando se frotaba los ojos para disipar la niebla que los cegaba, y hasta divisaba la vela blanca de una barcaza que surcaba las aguas brillantes del mar. Pero no podía recorrer a rastras esas cuatro millas. Lo sabía y aceptaba el hecho con toda serenidad. Sabía que no podía arrastrarse ya ni media milla, y, sin embargo, quería vivir. Sería una locura morir después de todo lo que había soportado. El destino le exigía demasiado. Y aun muriendo se resistía a morir. Quizá fuera una completa locura, pero al borde mismo de la muerte se atrevía a desafiarla y se negaba a perecer.
Cerró los ojos y se serenó con infinitas precauciones. Se revistió de fuerza y se dispuso a mantenerse a flote en aquella languidez asfixiante que inundaba como una marea ascendente todos los recovecos de su ser. Era como un océano esa languidez mortal que subía y subía y poco a poco anegaba su conciencia. A veces se veía casi sumergido, nadando con torpes brazadas en el mar del olvido; otras, gracias a alguna extraña alquimia de su espíritu, hallaba un miserable jirón de voluntad y volvía al ataque con renovada fuerza.
Inmóvil permaneció echado en el suelo, boca arriba, oyendo la respiración jadeante del lobo enfermo que se acercaba más y más, lentamente, a través de un tiempo infinito..., pero él no se movía. Lo tenía ya junto al oído. La áspera lengua ralló como papel de lija su mejilla. El hombre lanzó las manos contra el lobo... o al menos quiso hacerlo. Los dedos se curvaron como garras, pero se cerraron en el aire vacío. La rapidez y la destreza requieren fuerza, y el hombre no la tenía.
La paciencia del lobo era terrible. La paciencia del hombre no lo era menos. Durante medio día permaneció inmóvil, luchando contra la inconsciencia y esperando al ser que quería cebarse en él o en el que él, a su vez, quería cebarse. A veces el océano de languidez lo inundaba y le hacía soñar sueños interminables, pero en todo momento, en el sueño y en la vigilia, permanecía atento al jadeo entrecortado y a la áspera caricia de la lengua lupina.
De pronto dejó de oír aquella respiración, y poco a poco emergió de su sueño al sentir en su mano el contacto de la lengua reseca que lo lamía. Esperó. Los colmillos presionaron suavemente; la presión aumentó; el lobo aplicaba sus últimas fuerzas a la tarea de hundir los dientes en la presa tanto tiempo deseada. Pero el hombre había esperado también largo tiempo y la mano lacerada se cerró en torno a la quijada. Lentamente, mientras el lobo se resistía débilmente y el hombre aferraba con igual debilidad, la otra mano se arrastró subrepticiamente hacia el cuello del animal. Cinco minutos después el hombre estaba echado sobre el animal. Las manos no tenían la fuerza suficiente para ahogarlo, pero su rostro estaba hundido en la garganta del lobo, y su boca estaba llena de pelos. Media hora después, el hombre notó que un líquido caliente se deslizaba por su garganta. No era una sensación agradable. Era como plomo derretido lo que entraba a la fuerza en su estómago, y esa fuerza obedecía exclusivamente a un esfuerzo de su voluntad. Más tarde el hombre se tendió boca arriba y se durmió.
En el ballenero Bedford iban varios miembros de una expedición científica. Desde la cubierta divisaron un extraño objeto en la costa. El objeto se movía por la playa en dirección al agua. A primera vista no pudieron clasificarlo y, llevados por su curiosidad científica, botaron una chalupa y se acercaron a la playa para investigar. Y allí encontraron a un ser viviente que apenas podía calificarse de hombre. Estaba ciego y desvariaba. Serpenteaba sobre la arena como un gusano monstruoso. La mayoría de sus esfuerzos eran inútiles, pero él persistía, retorciéndose, contorsionándose y avanzando quizá una veintena de pies por hora.
Tres semanas después el hombre yacía sobre una litera del ballenero Bedford, y con lágrimas surcándole las enjutas mejillas, refería quién era y la odisea que había pasado. Balbucía también palabras incoherentes acerca de su madre, de las tierras templadas del sur de California y de una casa rodeada de flores y naranjales.
No pasaron muchos días antes de que pudiera sentarse a la mesa con los científicos y los oficiales del barco. Se regocijó ante el espectáculo que ofrecía la abundancia de manjares y miró ansiosamente cómo desaparecían en las bocas de los comensales. La desaparición de cada bocado atraía a su rostro una expresión de amargo desencanto. Estaba perfectamente cuerdo y, sin embargo, a las horas de las comidas odiaba a aquellos hombres. Lo perseguía el temor de que las provisiones se agotaran. Preguntó acerca de ello al cocinero, al camarero de a bordo y al capitán. Todos le aseguraron infinidad de veces que no tenía nada que temer, pero él no podía creerlo, y se las ingenió para poder ver la despensa con sus propios ojos.
Pronto se dieron cuenta todos de que el hombre engordaba. Cada día que pasaba su cintura aumentaba. Los científicos meneaban la cabeza y teorizaban. Lo pusieron a régimen, pero el hombre seguía engordando e hinchándose prodigiosamente bajo la camisa.
Los marineros, mientras tanto, sonreían para su capote. Ellos sí sabían. Y cuando los científicos se decidieron a vigilar al hombre, supieron también. Lo vieron escurrirse al acabar el desayuno y acercarse como un mendigo a un marinero con la palma de la mano extendida. El marinero sonrió y le alargó un trozo de galleta. El hombre cerró el puño codicioso, miró la galleta como un avaro mira el oro y se la metió bajo la camisa. Lo mismo hizo con lo que le entregaron los otros marineros.
Los científicos fueron prudentes y lo dejaron en paz. Pero en secreto registraron su litera. Estaba llena de galletas de munición; el colchón estaba relleno de galleta; cada hueco, cada hendidura estaba llena de galleta... Y, sin embargo, el hombre estaba cuerdo. Sólo tomaba precauciones contra una posible repetición de aquel período de hambre; eso era todo. Se restablecería, dictaminaron los científicos. Y así ocurrió aun antes de que el ancla del ballenero Bedford se hundiera en las arenas de la bahía de San Francisco.
Bâtard, de Jack London
Bâtard ("bastardo" en francés) era un demonio. Esto era algo que se sabía por todas las tierras del Norte. Muchos hombres lo llamaban «Hijo del Infierno», pero su dueño, Black Leclère, eligió para él el ofensivo nombre de Bâtard. Y como Black Leclère era también un demonio, los dos formaban una buena pareja. Hay un dicho que asegura que cuando dos demonios se juntan, se produce un infierno. Esto era de esperar, y esto fue lo que sin duda se esperaba cuando Bâtard y Black Leclère se juntaron. La primera vez que se vieron, siendo Bâtard un cachorro ya crecido, flaco y hambriento y con los ojos llenos de amargura, se saludaron con gruñidos amenazadores y perversas miradas, porque Leclère levantaba el labio superior y enseñaba sus dientes blancos y crueles, como si fuera un lobo. Y en esta ocasión lo levantó, y sus ojos lanzaron un destello de maldad, al tiempo que agarraba a Bâtard y lo arrancaba del resto de la camada, que no cesaba de revolcarse. La verdad es que se adivinaban el pensamiento, porque tan pronto como Bâtard clavó sus colmillos de cachorro en la mano de Leclère, le cortó éste la respiración con la firme presión de sus dedos.
-Sacredam -dijo en francés, suavemente, mientras se quitaba con un movimiento de la mano la sangre que, rápida, había brotado tras la mordedura, y dirigía la vista al cachorrillo que jadeaba sobre la nieve, tratando de recuperar la respiración.
Leclère se volvió hacia John Hamlin, el tendero de Sixty Mile Post.
-Por esto es por lo que más me gusta. ¿Cuánto? ¡Oiga usted, M'sieu! ¿Cuánto quiere? ¡Se lo compro ahora mismo! ¡Inmediatamente!
Y como Leclère sentía un odio tan profundo por Bâtard, lo compró y le puso un nombre ofensivo. Durante cinco años recorrieron los dos las tierras del Norte, desde St. Michael y el delta del Yukon hasta los confines de Pelly, e incluso llegaron hasta el río Peace, en Athabasca, y el lago Great Slave. Y se labraron una fama de maldad indiscutible, algo nunca visto con anterioridad entre un hombre y un perro.
Bâtard no conoció a su padre, y de ahí su nombre, pero según John Hamlin, éste había sido un gran lobo gris. En cuanto a la madre, él recordaba, no con mucha precisión, que era una husky, desafiante y pendenciera, obscena, fornida, de ancha frente y pecho corpulento, de mirada maligna, con un apego felino a la vida y una habilidad especial para el engaño y la maldad. No se podía tener fe ni confianza en ella. Sólo en sus traiciones se podía confiar, y sus aventuras amorosas en el bosque atestiguaban su absoluta depravación. En los progenitores de Bâtard había mucha fuerza y mucha maldad, y él las había heredado junto con su carne y su sangre. Y entonces apareció Black Leclère y puso su mano implacable sobre el pedacito de vida palpitante que era el cachorro, y la apretó y zahirió hasta moldear toda una bestia erizada, dispuesta a cualquier canallada y rebosante de odio, siniestra, malvada, diabólica. Con un dueño adecuado, Bâtard podía haber llegado a ser un perro de trineo normal y bastante eficiente. Nunca tuvo esa oportunidad, pues Leclère no hizo más que reafirmar la iniquidad que llevaba en sus genes.
La historia de Bâtard y de Leclère es la historia de una guerra implacable y cruel, que duró cinco años y de la que es un fiel testimonio el primer encuentro que tuvieron. Para empezar, la culpa fue de Leclère, porque odiaba con inteligencia y conocimiento, mientras que el torpe cachorrillo de largas patas lo hacía a ciegas, instintivamente, sin método ni razón. Al principio, las muestras de crueldad no eran sofisticadas (esto vendría más tarde) y se reducirían a simples golpes de una brutalidad cruel. En una de estas ocasiones, Bâtard se lesionó una oreja. Nunca volvió a controlar los músculos cortados y le quedó la oreja colgando, inerte para siempre, como recuerdo perenne de su torturador. Y nunca lo olvidó.
Mientras fue un cachorro su rebeldía fue inocente. Siempre resultaba derrotado, pero volvía a la carga, porque su naturaleza lo impulsaba a volver a la carga. Y no se le podía vencer. El dolor del látigo y el garrote le hacían emitir intensos gañidos, pero, pese a todo, siempre contestaba con un gruñido desafiante, su alma exigía amargamente venganza y no dejaba de granjearse más golpes y más palos. Pero en él estaba el férreo apego a la vida de su madre. Nada podía acabar con él. Mejoraba con la mala suerte, engordaba con el hambre, y como consecuencia de esta lucha terrible por la supervivencia desarrolló una inteligencia preternatural. Suyas eran la cautela y la astucia de la perra esquimal que fue su madre, y la fiereza y el valor del perro lobo, su padre.
Probablemente, el no quejarse nunca le venía de su padre. Los gañidos de cachorro se acabaron cuando sus patas dejaron de ser larguiruchas, de modo que se hizo torvo y taciturno, rápido para atacar, lento para prevenir. Contestaba a las maldiciones con gruñidos, a los golpes con zarpazos, mostrando al tiempo su odio implacable a través de una sonrisa que dejaba ver sus dientes, pero nunca pudo Leclère hacerle gritar de nuevo de miedo o de dolor, aun estando en la mayor de las agonías. Y esta imposibilidad de vencerle no hacía más que avivar el odio que sentía Leclère y que lo empujaba a mayores maldades.
Si Leclère le daba a Bâtard medio pez y a sus compañeros uno entero, Bâtard se dedicaba a robarles los peces a los otros perros. También robaba víveres que estaban escondidos y era autor de mil fechorías, hasta que se convirtió en el terror de todos los perros y de sus dueños. ¿Que Leclère pegaba a Bâtard y acariciaba a Babette, que no era ni la mitad de trabajadora de lo que era él...? Hasta que Bâtard la tiró sobre la nieve y le rompió las patas traseras con sus fuertes mandíbulas, de modo que Leclère se vio obligado a pegarle un tiro. Del mismo modo, a través de sangrientas batallas, Bâtard dominó a todos sus compañeros, les impuso la ley del más fuerte y los obligó a vivir bajo la ley que él dictaba.
Durante cinco años no oyó más que una sola palabra cariñosa, ni recibió más que una suave caricia de una mano, así es que no supo entonces qué era eso. Saltó como lo que era: un animal salvaje, y sus mandíbulas se cerraron en un instante. Fue el misionero de Sunrise, un recién llegado al país, quien le dirigió esa palabra cariñosa y le hizo esa suave caricia con su mano. Y durante los seis meses siguientes no pudo éste escribir ninguna carta a los Estados Unidos, y el cirujano de McQuestion tuvo que recorrer quinientos kilómetros sobre el hielo para salvarle de la gangrena.
Los hombres y los perros miraban a Bâtard con recelo cuando se adentraba por sus campamentos y puestos. Los hombres lo recibían con el pie levantado, amagando darle un puntapié, los perros con el pelo erizado y enseñando sus colmillos. En cierta ocasión, un hombre dio una patada a Bâtard, y Bâtard, con una rápida dentellada de lobo, cerró sus mandíbulas, como si fuera una trampa de acero, sobre la pantorrilla del hombre e hincó los dientes hasta el hueso. Ante esto, el hombre estaba decidido a quitarle la vida si no hubiera sido por Black Leclère, que se interpuso entre ellos con sus ojos siniestros, blandiendo un cuchillo de caza. ¡Matar a Bâtard! ¡Ah, eso era un placer que Leclère se reservaba para sí! Algún día ocurriría esto, o si no... Pero, ¿quién sabe? En cualquier caso, ya se resolvería el problema.
Porque ellos se habían convertido en un problema el uno para el otro. El simple aire que aspiraba cada uno era un desafío para el otro. El odio que sentían los unía de una forma que el amor nunca conseguiría. Leclère estaba decidido a esperar el día en que Bâtard decayera en su ánimo y se agazapara y lamentara a sus pies. Y en cuanto a Bâtard, Leclère bien sabía lo que pasaba por la mente de Bâtard, y lo había leído con tal claridad que cuando Bâtard estaba a su espalda, no dejaba de echar una mirada hacia atrás. Los hombres se extrañaron cuando Leclère rechazó una gran cantidad de dinero por el perro.
-Algún día lo matarás y no valdrá nada -le dijo John Hamlin en cierta ocasión que Bâtard yacía jadeando en la nieve, donde Leclère lo había lanzado de un puntapié y nadie sabía si tenía las costillas rotas ni se atrevían a comprobarlo.
-Eso -decía Leclère, cortante-, eso es asunto mío, M'sieu.
Y los hombres se quedaban maravillados de que Bâtard no se escapara. No lo entendían. Pero Leclère sí lo entendía. Él era un hombre que vivía gran parte del tiempo al aire libre, más allá del sonido de la voz humana y había aprendido a reconocer el lenguaje del viento y de la tormenta, el suspiro de la noche, el susurro del amanecer, el estruendo del día. De una forma confusa oía el crecer de las plantas, el fluir de la savia, el nacimiento de la flor. Y conocía el sutil lenguaje de las cosas que se mueven: el conejo en su madriguera, el siniestro cuervo con su sordo batir de alas, el arrastre del oso bajo la luna, el deslizar del lobo como una sombra gris, entre el crepúsculo y la oscuridad. Para él, el lenguaje de Bâtard era claro y directo. Sabía muy bien por qué Bâtard no se escapaba, y por eso miraba hacia atrás con tanta frecuencia.
Cuando Bâtard estaba enfadado no resultaba agradable mirarle, y en más de una ocasión en que había saltado al cuello de Leclère terminó postrado en la nieve, estremeciéndose y sin sentido, tras el golpe del látigo, siempre a mano. Y así, Bâtard aprendió a esperar su oportunidad. Cuando su fuerza se desarrolló al máximo, en plena juventud, pensó que había llegado su hora. Tenía un ancho pecho, poderosos músculos, su tamaño era superior al corriente y el cuello, desde la cabeza a los hombros, era una masa de pelo erizado: por su aspecto físico era un perro lobo de pura raza. Leclère yacía dormido dentro de sus pieles cuando Bâtard creyó que había llegado el momento. Se deslizó hacia él a hurtadillas, con la cabeza pegada a la tierra y su única oreja hacia atrás, con el suave pisar de un felino. Bâtard respiraba quedamente, muy quedamente, y no levantó la cabeza hasta que lo tuvo al alcance de la mano. Paró un momento y miró hacia la garganta, recia y curtida, que, desnuda, mostraba sus venas y latía con un ritmo firme y regular. La baba comenzó a caer por sus colmillos y la lengua se deslizó hacia fuera, ante la vista, y en ese momento se acordó de la oreja que le colgaba, de los innumerables golpes e increíbles maldades, y sin hacer ningún ruido saltó sobre el hombre que dormía.
Leclère despertó con la punzada de los colmillos en su garganta, y como tenía todo el instinto de un animal, despertó totalmente despejado y con completa conciencia de lo que ocurría. Agarró la tráquea de Bâtard con ambas manos y salió rodando de las pieles que le cubrían para presionar con todo su peso. Pero miles de antepasados de Bâtard se habían aferrado a las gargantas de innumerables alces y caribús y los habían derribado, y él tenía la sabiduría de todos esos antepasados. Cuando todo el peso de Leclère cayó sobre él, metió sus patas traseras y clavó sus garras en el pecho y el abdomen del hombre, rasgando y abriéndose paso entre la piel y músculos. Y cuando sintió el peso del hombre combarse hacia arriba, se aferró al cuello del hombre, sacudiéndolo. Los otros perros de su equipo se acercaron, formando un círculo amenazador, y Bâtard, sin aliento y a punto de perder el sentido, comprendió que estaban ansiosos por echarle el diente. Pero lo que le importaba no era esto, sino el hombre que estaba encima de él, y siguió rasgando y clavando sus garras y sacudiendo el cuello al que se mantenía aferrado con todas sus fuerzas. Pero Leclère lo estrangulaba con las dos manos hasta que el pecho de Bâtard subía y bajaba, retorciéndose en busca del aire que se le negaba, y se le nublaron los ojos hasta perder la expresión, y las mandíbulas se aflojaron poco a poco y la lengua le asomó negra e hinchada.
-¿Qué, vale ya, demonio? -dijo Leclère entrecortadamente, con la boca y la garganta encharcadas en su propia sangre, al tiempo que apartaba de él al perro ya inconsciente.
Después, Leclère apartó con improperios a los otros perros que iban por Bâtard. Se abrieron en un círculo más amplio y se sentaron alerta sobre sus patas traseras, lamiéndose los labios y con todos los pelos del cuello erizados.
Bâtard se recuperó en seguida y a la voz de Leclère se puso en pie, tambaleándose y moviéndose débilmente hacia adelante y hacia atrás.
-¡Ah, eres un auténtico demonio! -farfulló Leclère-. ¡Ya te daré yo a ti! ¡Verás la paliza que te voy a dar! ¡Santo cielo!
Bâtard, sintiendo que el aire le quemaba como el alcohol sus exhaustos pulmones, se lanzó de lleno a la cara del hombre, y sus mandíbulas se cerraron sin presa, con un ruido metálico. Rodaron sobre la nieve una y otra vez, mientras Leclère lo golpeaba con sus puños como un loco. Luego se separaron, frente a frente, y avanzaron y retrocedieron en círculo el uno en torno al otro. Leclère pudo haber sacado su cuchillo. El rifle estaba a sus pies. Pero la bestia que en él había estaba alerta y rabiosa. Él lo haría con las manos y los dientes. Bâtard dio un salto, pero Leclère lo derribó con un golpe de su puño, cayó sobre él y clavó sus dientes en el hombro del perro hasta llegar al hueso. Era una escena salvaje en un escenario primitivo, como podría haber tenido lugar en el mundo salvaje de los primeros tiempos. Un claro abierto en un bosque sombrío, un círculo de perros mostrando sus dientes y en el centro dos bestias, unidas en el combate, atacándose y gruñendo, locamente enfurecidas, jadeantes, sollozando, maldiciendo, esforzándose, presos de una pasión salvaje, ansiosos por matar y rasgar, abrir jirones y clavar sus garras con primitiva brutalidad.
Pero Leclère agarró a Bâtard por detrás de la oreja, derribándolo de un puñetazo que por un instante le hizo perder el conocimiento. Después, Leclère saltó sobre él con sus pies, dando botes arriba y abajo, en su afán por clavarlo a tierra, hecho trizas. Bâtard tenía las dos patas traseras rotas antes de que Leclère parara para recuperar fuerzas.
-¡Ah, ah, ah! -gritaba, incapaz de articular palabra, y agitando su puño mientras sentía que no podía hacer uso de su laringe y su garganta.
Pero no era posible dominar a Bâtard. Allí yacía convulsionándose, sin amparo, con el labio levantado y retorcido en su intento de esbozar un gruñido para el que no tenía fuerzas. Leclère le dio una patada y las mandíbulas, cansadas, se cerraron sobre el tobillo sin poder rasgar la piel.
Entonces, Leclère levantó el látigo y se dispuso a hacerlo pedazos, gritando a cada golpe de látigo:
-¡Esta vez te voy a romper en pedazos! ¡Por los santos del cielo que lo voy a hacer!
Al final, exhausto y desfallecido por la pérdida de sangre, se plegó sobre sí mismo, cayendo junto a su víctima, y cuando los perros lobos se acercaron a tomarse la revancha, su último acto consciente fue arrastrarse y colocarse sobre Bâtard para protegerlo de los colmillos de éstos.
Esto ocurría no lejos de Sunrise, y el misionero, al abrirle la puerta a Leclère unas horas después, se sorprendió al observar la ausencia de Bâtard en el tiro de perros. Y no se sorprendió menos cuando Leclère levantó las pieles del trineo, recogió a Bâtard en sus brazos y cruzó el umbral, dando traspiés. Daba la casualidad de que el médico de McQuestion, que era todo un rufián, estaba allí de cotilleo, y entre los dos se dispusieron a recomponer a Leclère.
-¡Muchas gracias, pero no! -dijo-. ¡Arreglen primero al perro! ¿Que se muera? No, no merece la pena. ¡Porque a él lo tengo que hacer pedazos yo! Y por eso no debe morir ahora.
El médico consideró un prodigio, y el misionero un milagro, el hecho de que Leclère se recuperara, y estaba tan débil que en la primavera tuvo unas fiebres y volvió a recaer. Bâtard lo pasó aún peor, pero se impuso su apego a la vida, y los huesos de sus patas traseras se soldaron, y sus órganos se enderezaron durante la serie de semanas que permaneció amarrado al suelo. Y cuando Leclère, por fin convaleciente, cetrino y tembloroso, tomaba el sol junto a la puerta de la cabaña, Bâtard había impuesto su supremacía sobre los de su clase y sometido a su dominio no sólo a sus propios compañeros, sino también a los perros del misionero.
Ni movió un músculo ni se le erizó un pelo cuando, por primera vez, Leclère salió dando unos pasos del brazo del misionero y se dejó caer lentamente y con infinito cuidado en la banqueta de tres patas.
-¡Bien, bien! ¡Vaya sol más rico! -dijo, extendiendo sus manos ajadas para calentárselas.
Después, su mirada cayó sobre el perro, y el antiguo destello volvió de nuevo a ensombrecer sus ojos. Tocó suavemente al misionero en el brazo.
-¡Padre, este Bâtard es todo un demonio! Me va a tener que traer una pistola para que pueda tomar el sol en paz.
Y a partir de entonces, durante muchos días, se sentó al sol ante la puerta de la cabaña. Nunca se dormía y la pistola siempre permanecía sobre sus rodillas. Bâtard tenía una manera especial de buscar el arma con la mirada, en el lugar acostumbrado, y esto era lo primero que hacía cada mañana. Al verla, levantaba el labio ligeramente en señal de que entendía, y Leclère levantaba a su vez el labio en una mueca que servía de respuesta. Un día, el misionero se dio cuenta de la estratagema.
-¡Santo cielo! ¡Estoy seguro de que el animal entiende!
Leclère se rió suavemente.
-¡Mire usted, padre! Esto que yo estoy diciendo ahora lo está escuchando.
Y como prueba de que así era, Bâtard levantó su única oreja, de forma inequívoca, para poder oír mejor.
-«Matar» es lo que digo.
Bâtard lanzó un profundo gruñido, el pelo se le erizó a lo largo del cuello y todos los músculos se le pusieron tensos y a la expectativa.
-Levanto la pistola, así, de esta forma.
Y haciendo coincidir la acción con la palabra, le mostró la pistola a Bâtard.
Bâtard dio un salto, de lado, y fue a parar a la vuelta de la esquina de la cabaña, fuera del alcance de la vista.
-¡Santo cielo! -repetía el misionero cada cierto tiempo.
Leclère sonreía orgulloso.
-¿Pero cómo es que no se va?
El francés se encogió de hombros, en un gesto propio de su raza, y que podía tener un significado muy amplio, desde una total ignorancia a una completa comprensión.
-¿Entonces, por qué no lo mata usted?
De nuevo levantó los hombros:
-Padre, no ha llegado su hora todavía -dijo tras una pausa-. Es un auténtico demonio. Algún día lo haré pedazos, así, así de pequeñitos. ¿Entendido? Muy bien.
Un día, Leclère reunió a todos sus perros y se trasladó en una embarcación hasta Forty Mile y continuó al Porcupine, donde recibió un encargo de la P C. Company y continuó explorando la mayor parte del año. Más tarde, ascendió por el Koyokuk hasta la desértica Artic City, y después descendió de campamento en campamento a lo largo del Yukon. Y durante estos interminables meses no dejó Bâtard de recibir lecciones. Supo de muchas torturas, y especialmente la del hambre, la de la sed, la del fuego y la peor de todas, la tortura de la música.
Como les sucede a los demás animales de su misma especie, a él no le gustaba la música. Le producía una angustia infinita, el tormento se le extendía a cada nervio y sentía que se le rasgaban todas las fibras de su ser. Y de ahí sus aullidos, largos y de lobo, como cuando aúllan los lobos a las estrellas en las noches de helada. No podía dejar de hacerlo. Era su única debilidad en el desafío que mantenía con Leclère, y también su vergüenza. Leclère, por su parte, sentía pasión por la música, tanta como la que sentía por la bebida. Y cuando su alma clamaba por manifestarse, normalmente elegía una de estas dos formas de expresión y la mayoría de las veces las dos. Cuando estaba bebido, una inspiración musical inundaba su cerebro, y el demonio que en él habitaba se alzaba rampante, lo que lo capacitaba a llevar a cabo la satisfacción mayor de su alma: torturar a Bâtard.
-Y ahora, disfrutaremos de un poquito de música -solía decir-. ¿Eh? ¿Qué te parece, Bâtard?
No era más que una vieja armónica muy usada, conservada con gran cariño y reparada con paciencia, pero no había otra mejor, y de sus lengüetas plateadas extraía misteriosas y errantes melodías que aquellos hombres no habían oído nunca. Entonces, Bâtard, con la garganta enmudecida y los dientes fuertemente apretados, retrocedía, palmo a palmo, hasta la esquina más alejada de la cabaña. Y Leclère, sin dejar de tocar y con el garrote bajo el brazo, perseguía al animal, palmo a palmo, paso a paso, hasta que ya no podía retroceder más.
Al principio, Bâtard se acurrucaba en el espacio más pequeño que podía, arrastrándose pegado al suelo, pero, según se iba acercando la música, se veía obligado a incorporarse, con la espalda incrustada en los leños de la pared y agitando en el aire las patas delanteras como si quisiera espantar las ondulantes ondas de sonido. Seguía con los dientes apretados, pero su cuerpo se veía afectado por fuertes contracciones musculares, extraños retorcimientos y convulsiones, hasta que todo él terminaba temblando y retorciéndose en un tormento silencioso. Cuando perdía el control, se le abrían las mandíbulas espasmódicamente, y salían intensas vibraciones guturales de un registro demasiado bajo para que el oído humano las pudiera captar. Y después se le abrían los agujeros de la nariz, se le dilataban los ojos, se le ponía el pelo de punta, rabioso por la impotencia, y surgía el dilatado aullido de lobo. Comenzaba con una indistinta nota ascendente que se iba engrosando hasta un estallido de sonido que rompía el corazón, y luego iba desvaneciéndose en una triste cadencia, y luego, otra vez la nota que subía, octava tras octava, el quebranto del corazón, la infinita pena y tristeza desvaneciéndose, desapareciendo, cayendo y muriendo lentamente.
Era un auténtico infierno. Y Leclère, con una intuición diabólica, parecía adivinar su enervamiento y la convulsión de su corazón, y entre lamentos, temblores y los más gravítonos sollozos le arrancaba el último jirón de su pena. Daba miedo, y durante las veinticuatro horas siguientes Bâtard estaba nervioso y tenso, saltando ante los ruidos más corrientes, persiguiendo a su propia sombra, pero, sobre todo, cruel y dominante con sus compañeros de equipo. No mostraba ninguna señal de estar compungido, sino que cada vez estuvo más hosco y taciturno, esperando que llegara su hora con una paciencia inescrutable que comenzó a desorientar y crear zozobra en Leclère. El perro yacía frente a la luz del fuego, sin moverse, durante horas, mirando fijamente a Leclère, que estaba ante él, y mostrándole su odio a través de la amargura de sus ojos.
A menudo sentía el hombre que se había introducido en la misma esencia de la vida: esa esencia invencible que impele al halcón a través de los cielos como un rayo emplumado, que guía al gran pato gris por los parajes, que impulsa al salmón preñado a lo largo de cinco mil kilómetros del impetuoso caudal del Yukon. En tales ocasiones se sentía empujado a expresar la invencible esencia de su vida, y con abundante alcohol, música enloquecedora y Bâtard, se entregaba a grandes orgías, en las que con sus limitadas fuerzas se sentía capaz de cualquier cosa, y desafiaba a cuanto existía, había existido y estaba por venir.
-Ahí hay algo -afirmaba, mientras que la música que surgía de las fantasías de su mente tocaba las cuerdas secretas del ser de Bâtard, dando lugar al largo y fúnebre aullido.
-Consigo que salga con mis dos manos. ¡Así, así! ¡Ja, ja! Es cómico. Es muy cómico. Los sacerdotes cantan salmos, las mujeres rezan, los hombres blasfeman, los pajaritos hacen «pío-pío», y Bâtard hace «guau-guau», y todo es la misma cosa. ¡Ja, ja!
El padre Gautier, un valioso sacerdote, en cierta ocasión lo reprendió, dándole ejemplos concretos del castigo que le podía acarrear su perdición. Nunca volvió a hacerlo.
-Puede que sea así, padre -contestó-. Pero yo creo que pasaré por el infierno como un chasquido, como la cicuta en el fuego. ¿No le parece, padre?
Pero todas las cosas malas terminan alguna vez, igual que las buenas, y así ocurrió con Leclère. Con la bajada de las aguas del verano partió de McDougall para Sunrise en una balsa de pértiga. Se fue de McDougall en compañía de Timothy Brown y llegó a Sunrise solo. Además, se supo que habían peleado antes de partir, porque el Lizzie, un estrepitoso vapor de ruedas de diez toneladas, veinticuatro horas más tarde, cargó con Leclère durante tres días. Y cuando éste embarcó lo hizo con un inconfundible agujero de bala atravesándole el hombro y una historia sobre una emboscada y un asesinato.
En Sunrise había habido una huelga y la situación era muy distinta. Con la invasión de varios cientos de buscadores de oro, whisky en abundancia y media docena de jugadores profesionales bien equipados, el misionero había visto tirada por la borda su labor de años con los indios. Cuando las mujeres indias empezaron a dedicarse a guisar los frijoles y a mantener el fuego vivo para los mineros sin esposa, y los hombres a cambiar sus cálidas pieles por botellas negras y relojes rotos, él se metió en la cama, dijo «Santo cielo» y partió para rendir su última cuenta en una caja alargada y de tosca madera. Tras lo cual los jugadores trasladaron su ruleta y mesas de jugar a las cartas al edificio que ocupaba la misión, y el rechinar de platos y vasos se extendía desde el amanecer hasta la noche y continuaba hasta el nuevo amanecer.
Pero resulta que Timothy Brown era muy estimado entre estos aventureros del Norte. Lo único que había contra él era que tenía mal pronto y un puño siempre dispuesto, poca cosa que compensaba con su buen corazón y clemencia. Por otra parte, Leclère no tenía nada con que compensar. Era «negro», como lo testimoniaba más de una acción inolvidable, y se le odiaba tanto como al otro se le quería. Así que los hombres de Sunrise le pusieron una venda desinfectada en el hombro y lo plantaron ante el juez Lynch.
Era un asunto fácil. Se había peleado con Timothy Brown en McDougall. Con Timothy Brown se había ido de McDougall. Había llegado a Sunrise sin Timothy Brown. Teniendo en cuenta su maldad, la unánime conclusión era que había matado a Timothy Brown. Por su parte, Leclère reconoció los hechos, pero rebatió la conclusión a que habían llegado, dando su propia explicación. A unos cuarenta kilómetros de Sunrise se hallaban él y Timothy Brown impeliendo la barca con la pértiga a lo largo de la rocosa costa. Desde esta costa partieron dos disparos de rifle. Timothy Brown cayó de la balsa y se hundió entre burbujas de color rojo, y esto fue lo último que se supo de Timothy Brown. En cuanto a él, Leclère, cayó al fondo de la barca con una punzada en el hombro. Allí permaneció quieto, mirando a la orilla sin que lo vieran. Al cabo de un tiempo, dos indios asomaron la cabeza y se acercaron a la orilla del agua, llevando entre ellos una canoa de corteza de abedul. Mientras se montaban, Leclère hizo un disparo. Le arreó a uno, que cayó de lado, de la misma manera que Timothy Brown. El otro se metió en el fondo de la canoa, y después la canoa y la barca fueron río abajo en una pelea a la deriva. A continuación, se vieron atrapados en una corriente que se bifurcaba y la canoa pasó a un lado de una isla y la barca de pértiga a la otra. Esto es lo último que se supo de la canoa, y él llegó a Sunrise. En cuanto al indio, por la forma que saltó de la canoa, estaba seguro de que lo había derribado. Y eso era todo.
No se consideró la explicación adecuada. Le concedieron una tregua de diez horas mientras el Lizzie bajaba a investigar. Diez horas más tarde regresó resoplando a Sunrise. No había nada que investigar. No se había encontrado ninguna prueba que confirmara sus declaraciones. Le dijeron que hiciera el testamento porque era propietario de una concesión de cincuenta mil dólares en Sunrise y ellos eran gente que exigían que se cumpliera la ley, pero también la administraban con justicia.
Leclère se encogió de hombros.
-Pero una cosa, por favor -dijo-. Lo que ustedes llamarían un pequeño favor. Eso es, un pequeño favor. Dono mis cincuenta mil dólares a la Iglesia, y mi perro esquimal, al demonio. ¿Que cuál es el pequeño favor? Primero, lo cuelgan a él, y después, a mí. ¿A que es buena idea?
Estuvieron de acuerdo en que lo era: sí, que «Hijo del Infierno» abriera paso a su amo a través de la última frontera, y la ejecución se llevaría a cabo en la orilla del río, donde una gran pícea se alzaba solitaria. Slackwater Charley hizo un nudo de reo en el extremo de una soga de arrastre, y tras deslizar el nudo sobre la cabeza de Leclère, se lo ajustó fuerte al cuello. Con las manos atadas a la espalda, lo subieron sobre una caja de galletas. Después, pasaron el cabo de la cuerda corrediza sobre una rama que colgaba, dejándola tensa y firme. Al dar una patada en la parte baja de la caja, se quedaría colgando en el aire.
-Ahora vamos con el perro -dijo Webster Shaw, en otro tiempo ingeniero de minas-. Tendrás que ponerle la cuerda, Slackwater.
Leclère sonrió. Slackwater mascó un poco de tabaco, hizo un nudo corredizo y con calma enrolló unas cuantas vueltas en su mano. Se detuvo un par de veces para sacudirse unos mosquitos muy molestos de la cara. Todos se quitaban mosquitos menos Leclère, alrededor de cuya cabeza se podía ver una pequeña nube. Incluso Bâtard, que yacía completamente extendido en el suelo, podía apartar los insectos de sus ojos y de su boca frotando con las patas delanteras.
Pero mientras Slackwater esperaba a que Bâtard levantara la cabeza, se oyó un ligero grito en el silencio del aire y se divisó a un hombre que venía corriendo por la meseta desde Sunrise y agitaba las manos. Era el tendero.
-¡Déjenlo, muchachos! -dijo, jadeando al acercarse a ellos.
-El pequeño Sandy y Bemardotte acaban de llegar -explicó mientras recuperaba la respiración-. Desembarcaron abajo y subieron por el atajo. Han traído a Beaver con ellos. Lo recogieron de su canoa, que estaba atrancada en un pequeño canal, con un par de agujeros de bala. El otro tipo era Klok-Kutz, el que dio una paliza de muerte a su mujer y se quitó del medio.
-¿Lo ven? ¡Lo que les dije! -gritó Leclère, entusiasmado-. Ése es sin lugar a duda. Lo sé. Les dije la verdad.
-Lo que hay que hacer es enseñarles modales a estos malditos indios -dijo Webster Shaw-. Se están haciendo gordos y descarados y vamos a tener que bajarles los humos. Reúne a todos los muchachos y a colgar a Beaver para que sirva de escarmiento. Ése va a ser el programa. Vayamos a ver lo que tiene que decir en su defensa.
-¡Eh, M'sieu! -gritó Leclère cuando el grupo comenzó a desaparecer a la luz de crepúsculo en dirección a Sunrise-. Me gustaría mucho poder ver la función.
-¡Te soltaremos cuando volvamos! -gritó Webster por encima del hombro-. Entre tanto, recapacita sobre tus pecados y los caminos de la providencia. Te hará bien, así que agradécelo.
Y como sucede con los hombres que están acostumbrados a correr grandes riesgos, que tienen los nervios templados y mucha dosis de paciencia, así ocurría a Leclère, que se dispuso a la larga espera, es decir, que se preparó mentalmente para ello. El cuerpo no podía tener ningún alivio, porque la cuerda tirante lo obligaba a permanecer rígido y erguido. La más mínima relajación en los músculos de las piernas le incrustaban en el cuello el nudo de la tosca soga, mientras que la posición erguida le producía mucho dolor en el hombro herido. Sacaba el labio superior hacia afuera y soplaba hacia arriba de la cara para quitarse los mosquitos de los ojos. Pero la situación compensaba, después de todo, pues bien valía la pena padecer un poco físicamente a cambio de haber sido arrancado de las fauces de la muerte; lo que sí era mala suerte era que se iba a perder el ahorcamiento de Beaver.
Y así estaba él meditando, hasta que sus ojos se tropezaron con Bâtard, dormido sobre el suelo, despatarrado y con la cabeza entre las patas delanteras. Y entonces Leclère dejó de meditar. Estudió al animal detalladamente, esforzándose por apreciar si el sueño era real o fingido. Los costados de Bâtard latían regularmente, pero a Leclère le parecía que el aire entraba y salía una pizca demasiado deprisa; también le parecía que todos sus pelos estaban en un estado de alerta y vigilancia que desmentían ese aparente sueño a pierna suelta. Habría dado su concesión de Sunrise por estar seguro de que el perro no estaba despierto, y una vez, cuando una de sus patas crujió, miró rápido y temeroso a Bâtard para ver si se alzaba. No se levantó entonces, pero más tarde lo hizo, lenta y perezosamente, se estiró y miró a su alrededor con cuidado.
-Sacredam -dijo Leclère sin aliento.
Tras asegurarse de que nadie lo podía ver ni oír, Bâtard se sentó, sonrió con el labio superior, levantó la vista hacia Leclère y se lamió los labios.
-Ya ha llegado mi hora -dijo el hombre con una fuerte y sardónica carcajada.
Bâtard se acercó, la oreja inútil colgando; la soga, agarrada hacia delante, dando muestras de una comprensión diabólica. Echó la cabeza hacia un lado burlonamente, avanzando con pasos afectados y juguetones. Frotó su cuerpo suavemente contra la caja hasta que se tambaleó una y otra vez. Leclère se balanceó con cuidado, tratando de mantener el equilibrio.
-Bâtard -dijo despacio-. Ten cuidado. Te mataré.
Bâtard gruñó al oír estas palabras y movió la caja con más fuerza. Después se alzó sobre las patas traseras y con las delanteras lanzó todo su peso contra la parte más alta de la caja. Leclère dio una patada, pero la soga le mordió el cuello, frenándole tan bruscamente que casi pierde el equilibrio.
-¡Eh, tú! ¡Fuera, largo de aquí! -gritó Leclère.
Bâtard retrocedió unos veinte pies con ligereza diabólica en su porte, que era inconfundible para Leclère. Recordó cómo el perro a menudo rompía la costra de hielo en el agujero de agua, izándose y lanzando sobre él toda la fuerza de su cuerpo, y al recordarlo comprendió lo que estaba pasando por su cabeza. Bâtard miró a su alrededor y se detuvo. Hizo una mueca, mostrando sus blancos dientes, a la que contestó Leclère, y a continuación lanzó su cuerpo con todas sus fuerzas contra la caja.
Quince minutos más tarde, Slackwater Charley y Webster Shaw, al regresar, pudieron ver a través de la tenue luz cómo se balanceaba un péndulo fantasmagórico hacia adelante y hacia atrás. Cuando rápidamente se acercaron, reconocieron el cuerpo inerte del hombre y algo vivo que, aferrado a él, no dejaba de sacudirlo y daba lugar al balanceo.
-¡Oye, tú! ¡Largo de ahí, «Hijo del Infierno»! -gritó Webster Shaw.
Pero Bâtard le dirigió la mirada y le ladró amenazador, sin abrir sus mandíbulas.
Slackwater Charley sacó el revólver, pero la mano le temblaba como si tuviera escalofríos y se le caía.
-Toma, cógela tú -dijo, pasándole el arma.
Webster Shaw soltó una risa seca, fijó el blanco entre los ardientes ojos y apretó el gatillo. El cuerpo de Bâtard se retorció con el impacto, golpeó el suelo espasmódicamente durante un momento, y de repente se quedó inerte. Pero sus mandíbulas continuaron apretadas con fuerza.
-Sacredam -dijo en francés, suavemente, mientras se quitaba con un movimiento de la mano la sangre que, rápida, había brotado tras la mordedura, y dirigía la vista al cachorrillo que jadeaba sobre la nieve, tratando de recuperar la respiración.
Leclère se volvió hacia John Hamlin, el tendero de Sixty Mile Post.
-Por esto es por lo que más me gusta. ¿Cuánto? ¡Oiga usted, M'sieu! ¿Cuánto quiere? ¡Se lo compro ahora mismo! ¡Inmediatamente!
Y como Leclère sentía un odio tan profundo por Bâtard, lo compró y le puso un nombre ofensivo. Durante cinco años recorrieron los dos las tierras del Norte, desde St. Michael y el delta del Yukon hasta los confines de Pelly, e incluso llegaron hasta el río Peace, en Athabasca, y el lago Great Slave. Y se labraron una fama de maldad indiscutible, algo nunca visto con anterioridad entre un hombre y un perro.
Bâtard no conoció a su padre, y de ahí su nombre, pero según John Hamlin, éste había sido un gran lobo gris. En cuanto a la madre, él recordaba, no con mucha precisión, que era una husky, desafiante y pendenciera, obscena, fornida, de ancha frente y pecho corpulento, de mirada maligna, con un apego felino a la vida y una habilidad especial para el engaño y la maldad. No se podía tener fe ni confianza en ella. Sólo en sus traiciones se podía confiar, y sus aventuras amorosas en el bosque atestiguaban su absoluta depravación. En los progenitores de Bâtard había mucha fuerza y mucha maldad, y él las había heredado junto con su carne y su sangre. Y entonces apareció Black Leclère y puso su mano implacable sobre el pedacito de vida palpitante que era el cachorro, y la apretó y zahirió hasta moldear toda una bestia erizada, dispuesta a cualquier canallada y rebosante de odio, siniestra, malvada, diabólica. Con un dueño adecuado, Bâtard podía haber llegado a ser un perro de trineo normal y bastante eficiente. Nunca tuvo esa oportunidad, pues Leclère no hizo más que reafirmar la iniquidad que llevaba en sus genes.
La historia de Bâtard y de Leclère es la historia de una guerra implacable y cruel, que duró cinco años y de la que es un fiel testimonio el primer encuentro que tuvieron. Para empezar, la culpa fue de Leclère, porque odiaba con inteligencia y conocimiento, mientras que el torpe cachorrillo de largas patas lo hacía a ciegas, instintivamente, sin método ni razón. Al principio, las muestras de crueldad no eran sofisticadas (esto vendría más tarde) y se reducirían a simples golpes de una brutalidad cruel. En una de estas ocasiones, Bâtard se lesionó una oreja. Nunca volvió a controlar los músculos cortados y le quedó la oreja colgando, inerte para siempre, como recuerdo perenne de su torturador. Y nunca lo olvidó.
Mientras fue un cachorro su rebeldía fue inocente. Siempre resultaba derrotado, pero volvía a la carga, porque su naturaleza lo impulsaba a volver a la carga. Y no se le podía vencer. El dolor del látigo y el garrote le hacían emitir intensos gañidos, pero, pese a todo, siempre contestaba con un gruñido desafiante, su alma exigía amargamente venganza y no dejaba de granjearse más golpes y más palos. Pero en él estaba el férreo apego a la vida de su madre. Nada podía acabar con él. Mejoraba con la mala suerte, engordaba con el hambre, y como consecuencia de esta lucha terrible por la supervivencia desarrolló una inteligencia preternatural. Suyas eran la cautela y la astucia de la perra esquimal que fue su madre, y la fiereza y el valor del perro lobo, su padre.
Probablemente, el no quejarse nunca le venía de su padre. Los gañidos de cachorro se acabaron cuando sus patas dejaron de ser larguiruchas, de modo que se hizo torvo y taciturno, rápido para atacar, lento para prevenir. Contestaba a las maldiciones con gruñidos, a los golpes con zarpazos, mostrando al tiempo su odio implacable a través de una sonrisa que dejaba ver sus dientes, pero nunca pudo Leclère hacerle gritar de nuevo de miedo o de dolor, aun estando en la mayor de las agonías. Y esta imposibilidad de vencerle no hacía más que avivar el odio que sentía Leclère y que lo empujaba a mayores maldades.
Si Leclère le daba a Bâtard medio pez y a sus compañeros uno entero, Bâtard se dedicaba a robarles los peces a los otros perros. También robaba víveres que estaban escondidos y era autor de mil fechorías, hasta que se convirtió en el terror de todos los perros y de sus dueños. ¿Que Leclère pegaba a Bâtard y acariciaba a Babette, que no era ni la mitad de trabajadora de lo que era él...? Hasta que Bâtard la tiró sobre la nieve y le rompió las patas traseras con sus fuertes mandíbulas, de modo que Leclère se vio obligado a pegarle un tiro. Del mismo modo, a través de sangrientas batallas, Bâtard dominó a todos sus compañeros, les impuso la ley del más fuerte y los obligó a vivir bajo la ley que él dictaba.
Durante cinco años no oyó más que una sola palabra cariñosa, ni recibió más que una suave caricia de una mano, así es que no supo entonces qué era eso. Saltó como lo que era: un animal salvaje, y sus mandíbulas se cerraron en un instante. Fue el misionero de Sunrise, un recién llegado al país, quien le dirigió esa palabra cariñosa y le hizo esa suave caricia con su mano. Y durante los seis meses siguientes no pudo éste escribir ninguna carta a los Estados Unidos, y el cirujano de McQuestion tuvo que recorrer quinientos kilómetros sobre el hielo para salvarle de la gangrena.
Los hombres y los perros miraban a Bâtard con recelo cuando se adentraba por sus campamentos y puestos. Los hombres lo recibían con el pie levantado, amagando darle un puntapié, los perros con el pelo erizado y enseñando sus colmillos. En cierta ocasión, un hombre dio una patada a Bâtard, y Bâtard, con una rápida dentellada de lobo, cerró sus mandíbulas, como si fuera una trampa de acero, sobre la pantorrilla del hombre e hincó los dientes hasta el hueso. Ante esto, el hombre estaba decidido a quitarle la vida si no hubiera sido por Black Leclère, que se interpuso entre ellos con sus ojos siniestros, blandiendo un cuchillo de caza. ¡Matar a Bâtard! ¡Ah, eso era un placer que Leclère se reservaba para sí! Algún día ocurriría esto, o si no... Pero, ¿quién sabe? En cualquier caso, ya se resolvería el problema.
Porque ellos se habían convertido en un problema el uno para el otro. El simple aire que aspiraba cada uno era un desafío para el otro. El odio que sentían los unía de una forma que el amor nunca conseguiría. Leclère estaba decidido a esperar el día en que Bâtard decayera en su ánimo y se agazapara y lamentara a sus pies. Y en cuanto a Bâtard, Leclère bien sabía lo que pasaba por la mente de Bâtard, y lo había leído con tal claridad que cuando Bâtard estaba a su espalda, no dejaba de echar una mirada hacia atrás. Los hombres se extrañaron cuando Leclère rechazó una gran cantidad de dinero por el perro.
-Algún día lo matarás y no valdrá nada -le dijo John Hamlin en cierta ocasión que Bâtard yacía jadeando en la nieve, donde Leclère lo había lanzado de un puntapié y nadie sabía si tenía las costillas rotas ni se atrevían a comprobarlo.
-Eso -decía Leclère, cortante-, eso es asunto mío, M'sieu.
Y los hombres se quedaban maravillados de que Bâtard no se escapara. No lo entendían. Pero Leclère sí lo entendía. Él era un hombre que vivía gran parte del tiempo al aire libre, más allá del sonido de la voz humana y había aprendido a reconocer el lenguaje del viento y de la tormenta, el suspiro de la noche, el susurro del amanecer, el estruendo del día. De una forma confusa oía el crecer de las plantas, el fluir de la savia, el nacimiento de la flor. Y conocía el sutil lenguaje de las cosas que se mueven: el conejo en su madriguera, el siniestro cuervo con su sordo batir de alas, el arrastre del oso bajo la luna, el deslizar del lobo como una sombra gris, entre el crepúsculo y la oscuridad. Para él, el lenguaje de Bâtard era claro y directo. Sabía muy bien por qué Bâtard no se escapaba, y por eso miraba hacia atrás con tanta frecuencia.
Cuando Bâtard estaba enfadado no resultaba agradable mirarle, y en más de una ocasión en que había saltado al cuello de Leclère terminó postrado en la nieve, estremeciéndose y sin sentido, tras el golpe del látigo, siempre a mano. Y así, Bâtard aprendió a esperar su oportunidad. Cuando su fuerza se desarrolló al máximo, en plena juventud, pensó que había llegado su hora. Tenía un ancho pecho, poderosos músculos, su tamaño era superior al corriente y el cuello, desde la cabeza a los hombros, era una masa de pelo erizado: por su aspecto físico era un perro lobo de pura raza. Leclère yacía dormido dentro de sus pieles cuando Bâtard creyó que había llegado el momento. Se deslizó hacia él a hurtadillas, con la cabeza pegada a la tierra y su única oreja hacia atrás, con el suave pisar de un felino. Bâtard respiraba quedamente, muy quedamente, y no levantó la cabeza hasta que lo tuvo al alcance de la mano. Paró un momento y miró hacia la garganta, recia y curtida, que, desnuda, mostraba sus venas y latía con un ritmo firme y regular. La baba comenzó a caer por sus colmillos y la lengua se deslizó hacia fuera, ante la vista, y en ese momento se acordó de la oreja que le colgaba, de los innumerables golpes e increíbles maldades, y sin hacer ningún ruido saltó sobre el hombre que dormía.
Leclère despertó con la punzada de los colmillos en su garganta, y como tenía todo el instinto de un animal, despertó totalmente despejado y con completa conciencia de lo que ocurría. Agarró la tráquea de Bâtard con ambas manos y salió rodando de las pieles que le cubrían para presionar con todo su peso. Pero miles de antepasados de Bâtard se habían aferrado a las gargantas de innumerables alces y caribús y los habían derribado, y él tenía la sabiduría de todos esos antepasados. Cuando todo el peso de Leclère cayó sobre él, metió sus patas traseras y clavó sus garras en el pecho y el abdomen del hombre, rasgando y abriéndose paso entre la piel y músculos. Y cuando sintió el peso del hombre combarse hacia arriba, se aferró al cuello del hombre, sacudiéndolo. Los otros perros de su equipo se acercaron, formando un círculo amenazador, y Bâtard, sin aliento y a punto de perder el sentido, comprendió que estaban ansiosos por echarle el diente. Pero lo que le importaba no era esto, sino el hombre que estaba encima de él, y siguió rasgando y clavando sus garras y sacudiendo el cuello al que se mantenía aferrado con todas sus fuerzas. Pero Leclère lo estrangulaba con las dos manos hasta que el pecho de Bâtard subía y bajaba, retorciéndose en busca del aire que se le negaba, y se le nublaron los ojos hasta perder la expresión, y las mandíbulas se aflojaron poco a poco y la lengua le asomó negra e hinchada.
-¿Qué, vale ya, demonio? -dijo Leclère entrecortadamente, con la boca y la garganta encharcadas en su propia sangre, al tiempo que apartaba de él al perro ya inconsciente.
Después, Leclère apartó con improperios a los otros perros que iban por Bâtard. Se abrieron en un círculo más amplio y se sentaron alerta sobre sus patas traseras, lamiéndose los labios y con todos los pelos del cuello erizados.
Bâtard se recuperó en seguida y a la voz de Leclère se puso en pie, tambaleándose y moviéndose débilmente hacia adelante y hacia atrás.
-¡Ah, eres un auténtico demonio! -farfulló Leclère-. ¡Ya te daré yo a ti! ¡Verás la paliza que te voy a dar! ¡Santo cielo!
Bâtard, sintiendo que el aire le quemaba como el alcohol sus exhaustos pulmones, se lanzó de lleno a la cara del hombre, y sus mandíbulas se cerraron sin presa, con un ruido metálico. Rodaron sobre la nieve una y otra vez, mientras Leclère lo golpeaba con sus puños como un loco. Luego se separaron, frente a frente, y avanzaron y retrocedieron en círculo el uno en torno al otro. Leclère pudo haber sacado su cuchillo. El rifle estaba a sus pies. Pero la bestia que en él había estaba alerta y rabiosa. Él lo haría con las manos y los dientes. Bâtard dio un salto, pero Leclère lo derribó con un golpe de su puño, cayó sobre él y clavó sus dientes en el hombro del perro hasta llegar al hueso. Era una escena salvaje en un escenario primitivo, como podría haber tenido lugar en el mundo salvaje de los primeros tiempos. Un claro abierto en un bosque sombrío, un círculo de perros mostrando sus dientes y en el centro dos bestias, unidas en el combate, atacándose y gruñendo, locamente enfurecidas, jadeantes, sollozando, maldiciendo, esforzándose, presos de una pasión salvaje, ansiosos por matar y rasgar, abrir jirones y clavar sus garras con primitiva brutalidad.
Pero Leclère agarró a Bâtard por detrás de la oreja, derribándolo de un puñetazo que por un instante le hizo perder el conocimiento. Después, Leclère saltó sobre él con sus pies, dando botes arriba y abajo, en su afán por clavarlo a tierra, hecho trizas. Bâtard tenía las dos patas traseras rotas antes de que Leclère parara para recuperar fuerzas.
-¡Ah, ah, ah! -gritaba, incapaz de articular palabra, y agitando su puño mientras sentía que no podía hacer uso de su laringe y su garganta.
Pero no era posible dominar a Bâtard. Allí yacía convulsionándose, sin amparo, con el labio levantado y retorcido en su intento de esbozar un gruñido para el que no tenía fuerzas. Leclère le dio una patada y las mandíbulas, cansadas, se cerraron sobre el tobillo sin poder rasgar la piel.
Entonces, Leclère levantó el látigo y se dispuso a hacerlo pedazos, gritando a cada golpe de látigo:
-¡Esta vez te voy a romper en pedazos! ¡Por los santos del cielo que lo voy a hacer!
Al final, exhausto y desfallecido por la pérdida de sangre, se plegó sobre sí mismo, cayendo junto a su víctima, y cuando los perros lobos se acercaron a tomarse la revancha, su último acto consciente fue arrastrarse y colocarse sobre Bâtard para protegerlo de los colmillos de éstos.
Esto ocurría no lejos de Sunrise, y el misionero, al abrirle la puerta a Leclère unas horas después, se sorprendió al observar la ausencia de Bâtard en el tiro de perros. Y no se sorprendió menos cuando Leclère levantó las pieles del trineo, recogió a Bâtard en sus brazos y cruzó el umbral, dando traspiés. Daba la casualidad de que el médico de McQuestion, que era todo un rufián, estaba allí de cotilleo, y entre los dos se dispusieron a recomponer a Leclère.
-¡Muchas gracias, pero no! -dijo-. ¡Arreglen primero al perro! ¿Que se muera? No, no merece la pena. ¡Porque a él lo tengo que hacer pedazos yo! Y por eso no debe morir ahora.
El médico consideró un prodigio, y el misionero un milagro, el hecho de que Leclère se recuperara, y estaba tan débil que en la primavera tuvo unas fiebres y volvió a recaer. Bâtard lo pasó aún peor, pero se impuso su apego a la vida, y los huesos de sus patas traseras se soldaron, y sus órganos se enderezaron durante la serie de semanas que permaneció amarrado al suelo. Y cuando Leclère, por fin convaleciente, cetrino y tembloroso, tomaba el sol junto a la puerta de la cabaña, Bâtard había impuesto su supremacía sobre los de su clase y sometido a su dominio no sólo a sus propios compañeros, sino también a los perros del misionero.
Ni movió un músculo ni se le erizó un pelo cuando, por primera vez, Leclère salió dando unos pasos del brazo del misionero y se dejó caer lentamente y con infinito cuidado en la banqueta de tres patas.
-¡Bien, bien! ¡Vaya sol más rico! -dijo, extendiendo sus manos ajadas para calentárselas.
Después, su mirada cayó sobre el perro, y el antiguo destello volvió de nuevo a ensombrecer sus ojos. Tocó suavemente al misionero en el brazo.
-¡Padre, este Bâtard es todo un demonio! Me va a tener que traer una pistola para que pueda tomar el sol en paz.
Y a partir de entonces, durante muchos días, se sentó al sol ante la puerta de la cabaña. Nunca se dormía y la pistola siempre permanecía sobre sus rodillas. Bâtard tenía una manera especial de buscar el arma con la mirada, en el lugar acostumbrado, y esto era lo primero que hacía cada mañana. Al verla, levantaba el labio ligeramente en señal de que entendía, y Leclère levantaba a su vez el labio en una mueca que servía de respuesta. Un día, el misionero se dio cuenta de la estratagema.
-¡Santo cielo! ¡Estoy seguro de que el animal entiende!
Leclère se rió suavemente.
-¡Mire usted, padre! Esto que yo estoy diciendo ahora lo está escuchando.
Y como prueba de que así era, Bâtard levantó su única oreja, de forma inequívoca, para poder oír mejor.
-«Matar» es lo que digo.
Bâtard lanzó un profundo gruñido, el pelo se le erizó a lo largo del cuello y todos los músculos se le pusieron tensos y a la expectativa.
-Levanto la pistola, así, de esta forma.
Y haciendo coincidir la acción con la palabra, le mostró la pistola a Bâtard.
Bâtard dio un salto, de lado, y fue a parar a la vuelta de la esquina de la cabaña, fuera del alcance de la vista.
-¡Santo cielo! -repetía el misionero cada cierto tiempo.
Leclère sonreía orgulloso.
-¿Pero cómo es que no se va?
El francés se encogió de hombros, en un gesto propio de su raza, y que podía tener un significado muy amplio, desde una total ignorancia a una completa comprensión.
-¿Entonces, por qué no lo mata usted?
De nuevo levantó los hombros:
-Padre, no ha llegado su hora todavía -dijo tras una pausa-. Es un auténtico demonio. Algún día lo haré pedazos, así, así de pequeñitos. ¿Entendido? Muy bien.
Un día, Leclère reunió a todos sus perros y se trasladó en una embarcación hasta Forty Mile y continuó al Porcupine, donde recibió un encargo de la P C. Company y continuó explorando la mayor parte del año. Más tarde, ascendió por el Koyokuk hasta la desértica Artic City, y después descendió de campamento en campamento a lo largo del Yukon. Y durante estos interminables meses no dejó Bâtard de recibir lecciones. Supo de muchas torturas, y especialmente la del hambre, la de la sed, la del fuego y la peor de todas, la tortura de la música.
Como les sucede a los demás animales de su misma especie, a él no le gustaba la música. Le producía una angustia infinita, el tormento se le extendía a cada nervio y sentía que se le rasgaban todas las fibras de su ser. Y de ahí sus aullidos, largos y de lobo, como cuando aúllan los lobos a las estrellas en las noches de helada. No podía dejar de hacerlo. Era su única debilidad en el desafío que mantenía con Leclère, y también su vergüenza. Leclère, por su parte, sentía pasión por la música, tanta como la que sentía por la bebida. Y cuando su alma clamaba por manifestarse, normalmente elegía una de estas dos formas de expresión y la mayoría de las veces las dos. Cuando estaba bebido, una inspiración musical inundaba su cerebro, y el demonio que en él habitaba se alzaba rampante, lo que lo capacitaba a llevar a cabo la satisfacción mayor de su alma: torturar a Bâtard.
-Y ahora, disfrutaremos de un poquito de música -solía decir-. ¿Eh? ¿Qué te parece, Bâtard?
No era más que una vieja armónica muy usada, conservada con gran cariño y reparada con paciencia, pero no había otra mejor, y de sus lengüetas plateadas extraía misteriosas y errantes melodías que aquellos hombres no habían oído nunca. Entonces, Bâtard, con la garganta enmudecida y los dientes fuertemente apretados, retrocedía, palmo a palmo, hasta la esquina más alejada de la cabaña. Y Leclère, sin dejar de tocar y con el garrote bajo el brazo, perseguía al animal, palmo a palmo, paso a paso, hasta que ya no podía retroceder más.
Al principio, Bâtard se acurrucaba en el espacio más pequeño que podía, arrastrándose pegado al suelo, pero, según se iba acercando la música, se veía obligado a incorporarse, con la espalda incrustada en los leños de la pared y agitando en el aire las patas delanteras como si quisiera espantar las ondulantes ondas de sonido. Seguía con los dientes apretados, pero su cuerpo se veía afectado por fuertes contracciones musculares, extraños retorcimientos y convulsiones, hasta que todo él terminaba temblando y retorciéndose en un tormento silencioso. Cuando perdía el control, se le abrían las mandíbulas espasmódicamente, y salían intensas vibraciones guturales de un registro demasiado bajo para que el oído humano las pudiera captar. Y después se le abrían los agujeros de la nariz, se le dilataban los ojos, se le ponía el pelo de punta, rabioso por la impotencia, y surgía el dilatado aullido de lobo. Comenzaba con una indistinta nota ascendente que se iba engrosando hasta un estallido de sonido que rompía el corazón, y luego iba desvaneciéndose en una triste cadencia, y luego, otra vez la nota que subía, octava tras octava, el quebranto del corazón, la infinita pena y tristeza desvaneciéndose, desapareciendo, cayendo y muriendo lentamente.
Era un auténtico infierno. Y Leclère, con una intuición diabólica, parecía adivinar su enervamiento y la convulsión de su corazón, y entre lamentos, temblores y los más gravítonos sollozos le arrancaba el último jirón de su pena. Daba miedo, y durante las veinticuatro horas siguientes Bâtard estaba nervioso y tenso, saltando ante los ruidos más corrientes, persiguiendo a su propia sombra, pero, sobre todo, cruel y dominante con sus compañeros de equipo. No mostraba ninguna señal de estar compungido, sino que cada vez estuvo más hosco y taciturno, esperando que llegara su hora con una paciencia inescrutable que comenzó a desorientar y crear zozobra en Leclère. El perro yacía frente a la luz del fuego, sin moverse, durante horas, mirando fijamente a Leclère, que estaba ante él, y mostrándole su odio a través de la amargura de sus ojos.
A menudo sentía el hombre que se había introducido en la misma esencia de la vida: esa esencia invencible que impele al halcón a través de los cielos como un rayo emplumado, que guía al gran pato gris por los parajes, que impulsa al salmón preñado a lo largo de cinco mil kilómetros del impetuoso caudal del Yukon. En tales ocasiones se sentía empujado a expresar la invencible esencia de su vida, y con abundante alcohol, música enloquecedora y Bâtard, se entregaba a grandes orgías, en las que con sus limitadas fuerzas se sentía capaz de cualquier cosa, y desafiaba a cuanto existía, había existido y estaba por venir.
-Ahí hay algo -afirmaba, mientras que la música que surgía de las fantasías de su mente tocaba las cuerdas secretas del ser de Bâtard, dando lugar al largo y fúnebre aullido.
-Consigo que salga con mis dos manos. ¡Así, así! ¡Ja, ja! Es cómico. Es muy cómico. Los sacerdotes cantan salmos, las mujeres rezan, los hombres blasfeman, los pajaritos hacen «pío-pío», y Bâtard hace «guau-guau», y todo es la misma cosa. ¡Ja, ja!
El padre Gautier, un valioso sacerdote, en cierta ocasión lo reprendió, dándole ejemplos concretos del castigo que le podía acarrear su perdición. Nunca volvió a hacerlo.
-Puede que sea así, padre -contestó-. Pero yo creo que pasaré por el infierno como un chasquido, como la cicuta en el fuego. ¿No le parece, padre?
Pero todas las cosas malas terminan alguna vez, igual que las buenas, y así ocurrió con Leclère. Con la bajada de las aguas del verano partió de McDougall para Sunrise en una balsa de pértiga. Se fue de McDougall en compañía de Timothy Brown y llegó a Sunrise solo. Además, se supo que habían peleado antes de partir, porque el Lizzie, un estrepitoso vapor de ruedas de diez toneladas, veinticuatro horas más tarde, cargó con Leclère durante tres días. Y cuando éste embarcó lo hizo con un inconfundible agujero de bala atravesándole el hombro y una historia sobre una emboscada y un asesinato.
En Sunrise había habido una huelga y la situación era muy distinta. Con la invasión de varios cientos de buscadores de oro, whisky en abundancia y media docena de jugadores profesionales bien equipados, el misionero había visto tirada por la borda su labor de años con los indios. Cuando las mujeres indias empezaron a dedicarse a guisar los frijoles y a mantener el fuego vivo para los mineros sin esposa, y los hombres a cambiar sus cálidas pieles por botellas negras y relojes rotos, él se metió en la cama, dijo «Santo cielo» y partió para rendir su última cuenta en una caja alargada y de tosca madera. Tras lo cual los jugadores trasladaron su ruleta y mesas de jugar a las cartas al edificio que ocupaba la misión, y el rechinar de platos y vasos se extendía desde el amanecer hasta la noche y continuaba hasta el nuevo amanecer.
Pero resulta que Timothy Brown era muy estimado entre estos aventureros del Norte. Lo único que había contra él era que tenía mal pronto y un puño siempre dispuesto, poca cosa que compensaba con su buen corazón y clemencia. Por otra parte, Leclère no tenía nada con que compensar. Era «negro», como lo testimoniaba más de una acción inolvidable, y se le odiaba tanto como al otro se le quería. Así que los hombres de Sunrise le pusieron una venda desinfectada en el hombro y lo plantaron ante el juez Lynch.
Era un asunto fácil. Se había peleado con Timothy Brown en McDougall. Con Timothy Brown se había ido de McDougall. Había llegado a Sunrise sin Timothy Brown. Teniendo en cuenta su maldad, la unánime conclusión era que había matado a Timothy Brown. Por su parte, Leclère reconoció los hechos, pero rebatió la conclusión a que habían llegado, dando su propia explicación. A unos cuarenta kilómetros de Sunrise se hallaban él y Timothy Brown impeliendo la barca con la pértiga a lo largo de la rocosa costa. Desde esta costa partieron dos disparos de rifle. Timothy Brown cayó de la balsa y se hundió entre burbujas de color rojo, y esto fue lo último que se supo de Timothy Brown. En cuanto a él, Leclère, cayó al fondo de la barca con una punzada en el hombro. Allí permaneció quieto, mirando a la orilla sin que lo vieran. Al cabo de un tiempo, dos indios asomaron la cabeza y se acercaron a la orilla del agua, llevando entre ellos una canoa de corteza de abedul. Mientras se montaban, Leclère hizo un disparo. Le arreó a uno, que cayó de lado, de la misma manera que Timothy Brown. El otro se metió en el fondo de la canoa, y después la canoa y la barca fueron río abajo en una pelea a la deriva. A continuación, se vieron atrapados en una corriente que se bifurcaba y la canoa pasó a un lado de una isla y la barca de pértiga a la otra. Esto es lo último que se supo de la canoa, y él llegó a Sunrise. En cuanto al indio, por la forma que saltó de la canoa, estaba seguro de que lo había derribado. Y eso era todo.
No se consideró la explicación adecuada. Le concedieron una tregua de diez horas mientras el Lizzie bajaba a investigar. Diez horas más tarde regresó resoplando a Sunrise. No había nada que investigar. No se había encontrado ninguna prueba que confirmara sus declaraciones. Le dijeron que hiciera el testamento porque era propietario de una concesión de cincuenta mil dólares en Sunrise y ellos eran gente que exigían que se cumpliera la ley, pero también la administraban con justicia.
Leclère se encogió de hombros.
-Pero una cosa, por favor -dijo-. Lo que ustedes llamarían un pequeño favor. Eso es, un pequeño favor. Dono mis cincuenta mil dólares a la Iglesia, y mi perro esquimal, al demonio. ¿Que cuál es el pequeño favor? Primero, lo cuelgan a él, y después, a mí. ¿A que es buena idea?
Estuvieron de acuerdo en que lo era: sí, que «Hijo del Infierno» abriera paso a su amo a través de la última frontera, y la ejecución se llevaría a cabo en la orilla del río, donde una gran pícea se alzaba solitaria. Slackwater Charley hizo un nudo de reo en el extremo de una soga de arrastre, y tras deslizar el nudo sobre la cabeza de Leclère, se lo ajustó fuerte al cuello. Con las manos atadas a la espalda, lo subieron sobre una caja de galletas. Después, pasaron el cabo de la cuerda corrediza sobre una rama que colgaba, dejándola tensa y firme. Al dar una patada en la parte baja de la caja, se quedaría colgando en el aire.
-Ahora vamos con el perro -dijo Webster Shaw, en otro tiempo ingeniero de minas-. Tendrás que ponerle la cuerda, Slackwater.
Leclère sonrió. Slackwater mascó un poco de tabaco, hizo un nudo corredizo y con calma enrolló unas cuantas vueltas en su mano. Se detuvo un par de veces para sacudirse unos mosquitos muy molestos de la cara. Todos se quitaban mosquitos menos Leclère, alrededor de cuya cabeza se podía ver una pequeña nube. Incluso Bâtard, que yacía completamente extendido en el suelo, podía apartar los insectos de sus ojos y de su boca frotando con las patas delanteras.
Pero mientras Slackwater esperaba a que Bâtard levantara la cabeza, se oyó un ligero grito en el silencio del aire y se divisó a un hombre que venía corriendo por la meseta desde Sunrise y agitaba las manos. Era el tendero.
-¡Déjenlo, muchachos! -dijo, jadeando al acercarse a ellos.
-El pequeño Sandy y Bemardotte acaban de llegar -explicó mientras recuperaba la respiración-. Desembarcaron abajo y subieron por el atajo. Han traído a Beaver con ellos. Lo recogieron de su canoa, que estaba atrancada en un pequeño canal, con un par de agujeros de bala. El otro tipo era Klok-Kutz, el que dio una paliza de muerte a su mujer y se quitó del medio.
-¿Lo ven? ¡Lo que les dije! -gritó Leclère, entusiasmado-. Ése es sin lugar a duda. Lo sé. Les dije la verdad.
-Lo que hay que hacer es enseñarles modales a estos malditos indios -dijo Webster Shaw-. Se están haciendo gordos y descarados y vamos a tener que bajarles los humos. Reúne a todos los muchachos y a colgar a Beaver para que sirva de escarmiento. Ése va a ser el programa. Vayamos a ver lo que tiene que decir en su defensa.
-¡Eh, M'sieu! -gritó Leclère cuando el grupo comenzó a desaparecer a la luz de crepúsculo en dirección a Sunrise-. Me gustaría mucho poder ver la función.
-¡Te soltaremos cuando volvamos! -gritó Webster por encima del hombro-. Entre tanto, recapacita sobre tus pecados y los caminos de la providencia. Te hará bien, así que agradécelo.
Y como sucede con los hombres que están acostumbrados a correr grandes riesgos, que tienen los nervios templados y mucha dosis de paciencia, así ocurría a Leclère, que se dispuso a la larga espera, es decir, que se preparó mentalmente para ello. El cuerpo no podía tener ningún alivio, porque la cuerda tirante lo obligaba a permanecer rígido y erguido. La más mínima relajación en los músculos de las piernas le incrustaban en el cuello el nudo de la tosca soga, mientras que la posición erguida le producía mucho dolor en el hombro herido. Sacaba el labio superior hacia afuera y soplaba hacia arriba de la cara para quitarse los mosquitos de los ojos. Pero la situación compensaba, después de todo, pues bien valía la pena padecer un poco físicamente a cambio de haber sido arrancado de las fauces de la muerte; lo que sí era mala suerte era que se iba a perder el ahorcamiento de Beaver.
Y así estaba él meditando, hasta que sus ojos se tropezaron con Bâtard, dormido sobre el suelo, despatarrado y con la cabeza entre las patas delanteras. Y entonces Leclère dejó de meditar. Estudió al animal detalladamente, esforzándose por apreciar si el sueño era real o fingido. Los costados de Bâtard latían regularmente, pero a Leclère le parecía que el aire entraba y salía una pizca demasiado deprisa; también le parecía que todos sus pelos estaban en un estado de alerta y vigilancia que desmentían ese aparente sueño a pierna suelta. Habría dado su concesión de Sunrise por estar seguro de que el perro no estaba despierto, y una vez, cuando una de sus patas crujió, miró rápido y temeroso a Bâtard para ver si se alzaba. No se levantó entonces, pero más tarde lo hizo, lenta y perezosamente, se estiró y miró a su alrededor con cuidado.
-Sacredam -dijo Leclère sin aliento.
Tras asegurarse de que nadie lo podía ver ni oír, Bâtard se sentó, sonrió con el labio superior, levantó la vista hacia Leclère y se lamió los labios.
-Ya ha llegado mi hora -dijo el hombre con una fuerte y sardónica carcajada.
Bâtard se acercó, la oreja inútil colgando; la soga, agarrada hacia delante, dando muestras de una comprensión diabólica. Echó la cabeza hacia un lado burlonamente, avanzando con pasos afectados y juguetones. Frotó su cuerpo suavemente contra la caja hasta que se tambaleó una y otra vez. Leclère se balanceó con cuidado, tratando de mantener el equilibrio.
-Bâtard -dijo despacio-. Ten cuidado. Te mataré.
Bâtard gruñó al oír estas palabras y movió la caja con más fuerza. Después se alzó sobre las patas traseras y con las delanteras lanzó todo su peso contra la parte más alta de la caja. Leclère dio una patada, pero la soga le mordió el cuello, frenándole tan bruscamente que casi pierde el equilibrio.
-¡Eh, tú! ¡Fuera, largo de aquí! -gritó Leclère.
Bâtard retrocedió unos veinte pies con ligereza diabólica en su porte, que era inconfundible para Leclère. Recordó cómo el perro a menudo rompía la costra de hielo en el agujero de agua, izándose y lanzando sobre él toda la fuerza de su cuerpo, y al recordarlo comprendió lo que estaba pasando por su cabeza. Bâtard miró a su alrededor y se detuvo. Hizo una mueca, mostrando sus blancos dientes, a la que contestó Leclère, y a continuación lanzó su cuerpo con todas sus fuerzas contra la caja.
Quince minutos más tarde, Slackwater Charley y Webster Shaw, al regresar, pudieron ver a través de la tenue luz cómo se balanceaba un péndulo fantasmagórico hacia adelante y hacia atrás. Cuando rápidamente se acercaron, reconocieron el cuerpo inerte del hombre y algo vivo que, aferrado a él, no dejaba de sacudirlo y daba lugar al balanceo.
-¡Oye, tú! ¡Largo de ahí, «Hijo del Infierno»! -gritó Webster Shaw.
Pero Bâtard le dirigió la mirada y le ladró amenazador, sin abrir sus mandíbulas.
Slackwater Charley sacó el revólver, pero la mano le temblaba como si tuviera escalofríos y se le caía.
-Toma, cógela tú -dijo, pasándole el arma.
Webster Shaw soltó una risa seca, fijó el blanco entre los ardientes ojos y apretó el gatillo. El cuerpo de Bâtard se retorció con el impacto, golpeó el suelo espasmódicamente durante un momento, y de repente se quedó inerte. Pero sus mandíbulas continuaron apretadas con fuerza.
FIN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)